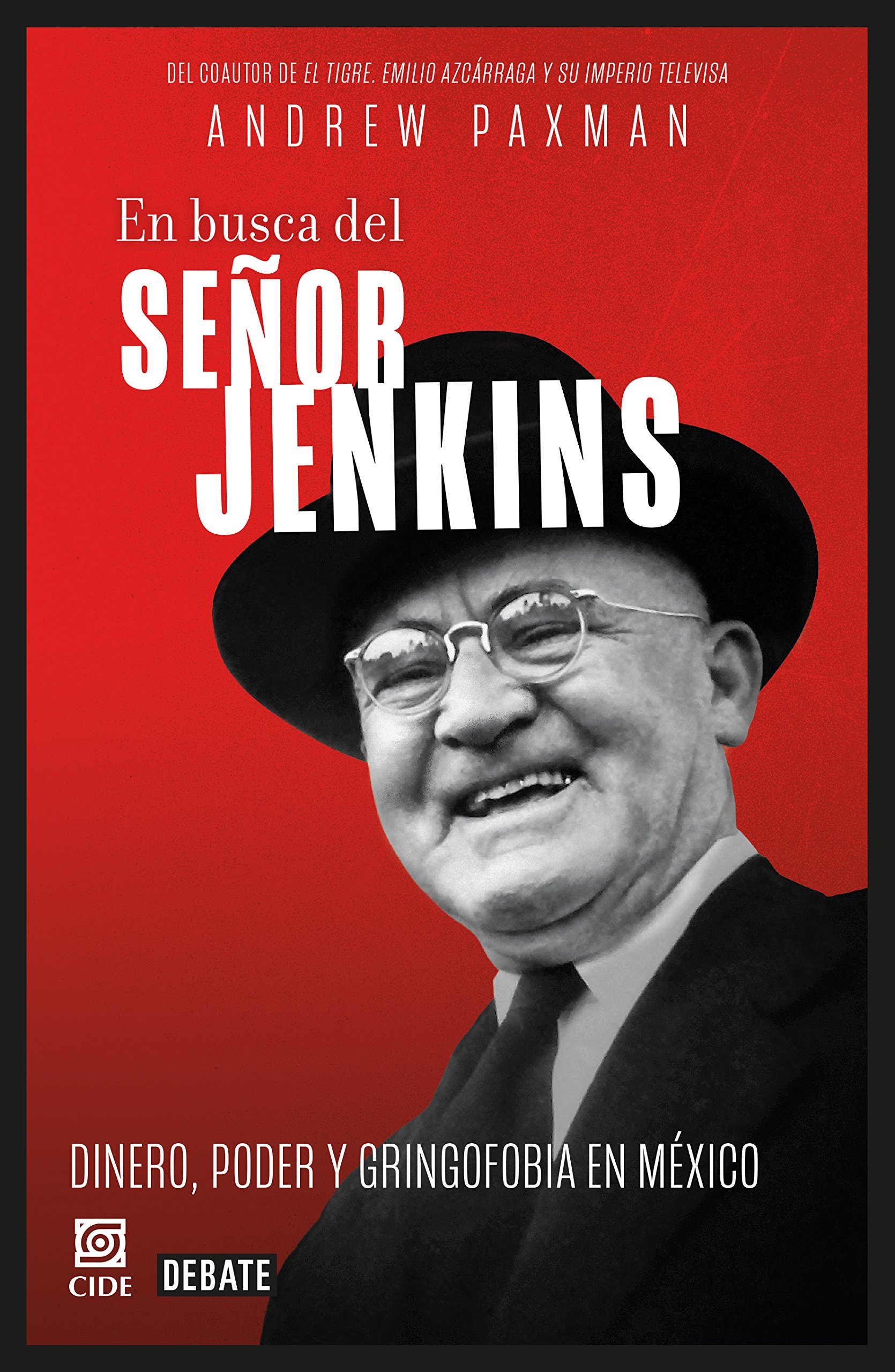
Mascarúa
A diferencia de la complejidad en la desaparición forzada del sindicalista norteamericano Jimmy Hoffa, que ha tropezado con todo tipo de obstáculos para su esclarecimiento en los Estados Unidos, aquí en México, del homicidio del trabajador cinematografista Alfonso Mascarúa, prácticamente todo se sabía. Casi a ciencia cierta se señalaban quiénes eran los autores intelectuales que ordenaron que lo privaran de su vida, truncando su posible liderazgo sindical.
Aquí lo que sobró fue conocimiento, pero imperó la impunidad, que afectó gangsterilmente la industria del cine, tanto en su esfera de la producción, impregnada de intervencionismo gubernamental, como en las salas donde las películas se exhibían con gran éxito económico.
Por mi cercanía con trabajadores agremiados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC), durante mi niñez escuché mucho el nombre de Mascarúa, y advertí la preocupación y miedos que despertaron su premeditado, alevoso y ventajoso asesinato, ocurrido en agosto de 1954, a las afueras de su casa en la Ciudad de México. Tomé nota de que la lucha por una causa se pagaba caro.
En los anales de la jurisprudencia, mucho tiempo después, advertí que su caso estaba registrado en entradas que marcaron pasos para la interpretación de las leyes penales, adjetivas o sustantivas. Confieso que de fondo desconocía particularidades del crimen, hasta que leí, hace ya algún tiempo, la obra de Andrew Paxman, En busca del Señor Jenkins. Dinero, poder y gringofobia en México, publicada por Penguin Random House, un libro trabajado en el CIDE y publicado aquí en nuestro país dentro de la Colección Debate en 2016.
En realidad, el personaje relevante es el norteamericano William O. Jenkins, no tanto Mascarúa. Este extranjero vino a México durante el esplendor del capitalismo de privilegios del porfiriato en 1901. Aquí, y con las conexiones estrechas con la burocracia política postrevolucionaria, labró meticulosamente todo un imperio económico y de poder, que ha dejado huella profunda e inspirado muchas y valiosas obras de investigación, que contribuyen a un mejor conocimiento de la imbricación del dinero y el poder en el México del siglo XX, que trasciende hasta ahora.
El ambiente de ese momento se recrea bastante bien en la novela Arráncame la vida, de la escritora Ángeles Mastreta, llevada al cine, cosa que anota Taxman.
El caso Mascarúa ocupa unas cuantas páginas del libro en comentario, pero de ninguna manera son marginales, ya que son reveladoras y esclarecedoras del fenómeno del gangsterismo que impidió, a la par de otros hechos, la formación de auténticos sindicatos, dando paso al corporativismo priista que recibió la denominación de “charrismo”, término que a últimas fechas se ha erosionado.
Veamos que nos dice al respecto Paxman: el poblano Mascarúa fue ultimado a tiros afuera de su casa y en presencia de testigos. Según el autor, Mascarúa era un miembro radical del STIC, donde era integrante del personal radicado en las salas de proyección que se habían extendido por todo el país, y en particular donde trabajaba la víctima, se habían declarado en huelga, producto de los efectos de la devaluación del peso mexicano frente a la divisa norteamericana. Eran años difíciles en los que el salario se había precarizado, como lo demuestran muchas otras investigaciones.

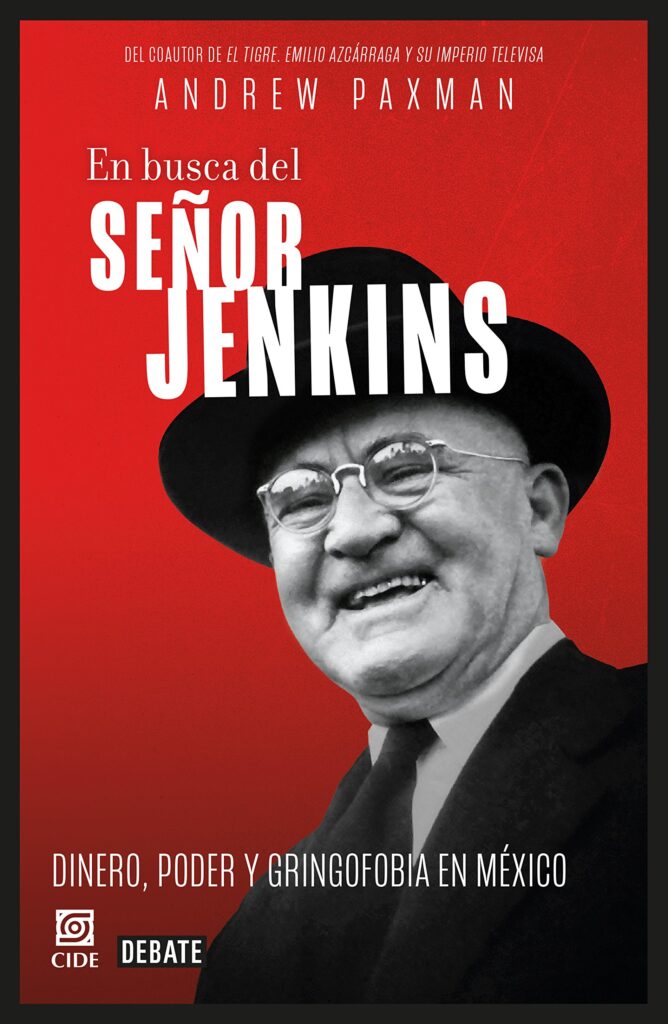



En las asambleas de aquellos años, de mediados de los 50, se recordaba el crimen del empresario Jesús Cienfuegos, y era un lugar común culpar de él al norteamericano Jenkins, hombre muy poderoso en la industria del cine y en otras ramas económicas. La voz ordinaria de los sindicalistas lo señalaban de manera indubitable.
La posición radical de Mascarúa lo había enfrentado con las direcciones sindicales, y esto lo llevó a un enfrentamiento con Pedro Téllez Vargas, en el que se advertía su claudicación ante Jenkins, según la investigación de Paxman.
Mascarúa le disputaba el liderazgo a Téllez Vargas y perdió una elección denunciando acciones intimidatorias, por lo demás muy usuales en la vida de las organizaciones obreras de entonces y de ahora.
Muy rápido Mascarúa recorrió el camino que la patronal marcaba. Fue despedido de su trabajo, expulsado del sindicato, y con él, cincuenta de sus compañeros quedaron fuera de la industria.
Obviamente el líder triunfador resultó de entrada un sospechoso, e inmediatamente se le señaló como el criminal, como está documentado en el libro que refiero, y en la prensa de aquel tiempo.
Ya expulsado, se cuestiona Paxman, ¿qué necesidad había de asesinar a Mascarúa? La respuesta llegó, también, a la muerte violenta de Jesús Cienfuegos. Y el índice acusador se direccionó hacia uno de los hombres cercanos a Jenkins, que luego cobró notoriedad empresarial en la industria del cine. Se trata de Gabriel Alarcón, quien a su tiempo fue acusado formalmente del homicidio junto con otros cómplices, y este hecho salpicó a Jenkins, no sin grandes dificultades lógicas en la investigación del caso.
Gabriel Alarcón, a su vez, entró en roces fuertes con el norteamericano, que jamás fue parte en ninguna causa penal, como le sucedió a Alarcón, quien se defendió valiéndose de mil argucias.
Alarcón batalló para realizar y obtener su propia impunidad. La compró adquiriendo placas de servicio como agente de la Dirección Federal de Seguridad, la novísima policía política que entonces emprendía una larga carrera en la cima del poder, mediante la tortura y el crimen de opositores, jugando, como se sabe, de entidad de regulación en el ascenso y caída de políticos del mismo sistema en el régimen priista.
Quién no recuerda ahora a los siniestros personajes del crimen político, como Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro, entre otros.
En la obra referida se documenta el cómo se pagó un millón de pesos para invalidar una sentencia de veinte años de prisión, dictada en ausencia contra Gabriel Alarcón.
Parece patético enterarse cómo la esposa del gángster Alarcón, se arrodilló ante el presidente Adolfo Ruiz Cortines, abrazándose a sus piernas para lograr conmover al mandatario en turno, al grado de que movió todo para absolver al criminal de Mascarúa.
A pesar de sus complicidades, Alarcón y Jenkins se distanciaron, o aparentaron que lo hicieron, porque continuaron como piezas clave en la “batalla por el alma del PRI”, según brillante frase del autor, quien además documenta que Alarcón acusó a Jenkins como el que urdió el crimen por la envidia que le profesaba.
Jenkins se dio a la filantropía como una máscara para redimirse socialmente. De todas maneras su actuar, junto con sus compinches, pasó a formar parte de una historia negra para el país, de gangsterismo, caciquismo y gringofobia, que es en buena parte lo que documenta el autor de este libro. Pero también hay otras historias que privilegian la “buena imagen” de este tipo de personajes, y que tiende a repetirse, convirtiendo a los gángsters en benefactores.
De Jenkins, considera el autor, “nadie cree en su bondad, pero nadie puede afirmar que haya sido un mal hombre”. En el caso de Gabriel Alarcón, hasta fue condecorado por el gobierno español con la Gran Cruz al Mérito.
En ese molino de carne que tuvo como escenario el sindicalismo de los trabajadores de las salas cinematográficas en toda la república, la Cadena de Oro, de Alarcón, o la Compañía Operadora de Teatros, mataron a Alfonso Mascarúa, y la obra de Paxman es una explicación plausible de todos estos hechos.
Escribo esto y lo comparto, para satisfacer una explicación en torno al crimen del sindicalista, que me han pedido algunos extrabajadores de esa industria, muy pocos, y sus descendientes, que como yo, escuchamos el nombre de Alfonso Mascarúa por años y nos enteramos del crimen sin saber los porqués.
Ojalá sirva este apretado resumen.





