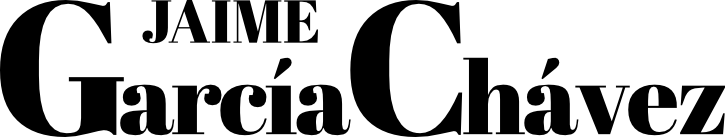Rafael Lozoya Varela
El maestro Lozoya Varela ya no está. Ayer terminó una fecunda parte de su vida cuando su corazón dejó de latir. Se fue pero nos deja un vasto legado que difícilmente se puede sintetizar en unas notas confeccionadas a vuela pluma. Es cierto que asistir a las ceremonias funerarias suele tener las notas de lo ordinario. No es el caso. Quienes asistimos al abrazo solidario expresamos en nuestros rostros el duelo que causa una pérdida de esta magnitud: sabíamos de su enorme estatura, de su personalidad excepcional, de su envidiable cultura, de su vocación de educador que marca huellas que quedan atrás pero atalayan el enorme camino que está por delante. Humano, practicante de la amistad, generoso, de buen e inteligente humor y afecto a la buena música que entreteje la poesía.
Fue en el campo del Derecho donde prodigó el ejemplo de una vida pública, ejercida a contracorriente del lastre de un empedernido autoritarismo que no permite que lo mejor de hombres y mujeres aflore y eleve al espíritu. En este caso no es un clisé decir que se va pero que esencialmente se queda con nosotros. Seguro estoy de que así es: tardaremos tiempo en aquilatarlo pero a la postre lo vamos a lograr.
Un gran árbol seca el terreno a su alrededor, reza vieja y repetida conseja, quienes se acercaron al maestro se fecundaron de sus ideas, de su visión profunda que se alentó en el espíritu de la Ilustración. En sus lecciones, sus críticas puntuales y despiadadas siempre estaba, en el fondo, la consigna de que había que atreverse a pensar (sapere aude) y además hacerlo por cuenta propia. Así fue en las múltiples cátedras que ocupó, en sus investigaciones, en el servicio público, en la academia y en el consejo prestado a la solidaridad requerida en momentos difíciles. Quizá, de alguna manera, los libros fueron su vida. En tal sentido siguiendo las líneas del poeta William Carlos Williams puedo decir que el frescor de estos pueden dirigir la mente, por su propio viento o por el espíritu de ese viento que se encuentra en todo texto que se haga eco de la vida. Lo pienso así y este es solo un testimonio de los muchos que hay sobre él, porque cuando fue mi maestro de Filología en la antigua y lamentablemente desaparecida escuela preparatoria de la Universidad Autónoma de Chihuahua nos explicó a detalle las familias de las lenguas del gran Babel universal deteniéndose, por razones obvias, en las indoeuropeas de las que el castellano es un descendiente. Eso lo llevó a exponernos el tema de los arios y a diseccionar las sangrientas visiones racialistas que se construyeron después por la extrema derecha europea hasta llegar a los horrores del nazismo. Sutil, pero profundo y ajeno a todo sentido panfletario o propagandista, quienes lo escuchamos supimos del peligro del totalitarismo y de los porqués de la necesidad de cancelar una ruta que desgraciadamente hasta ahora se empeña en destruir a la humanidad.
En este marco el Derecho fue su vida y valió opiniones como la de Federico Ferro Gay cuando expresó que el más grande conocedor de la novela contemporánea latinoamericana era él que ayer nos dejó. Como Balzac, él usó un combustible infaltable en su mesa: el café, el buen café, del que fue devoto y además generoso a la hora de compartirlo con sus seres queridos y con sus amigos. Balzac dijo que “el café desciende al estómago y entonces todo se pone en movimiento: las ideas avanzan como los batallones del gran ejército en el campo de batalla; empieza la pugna… las ideas ingeniosas intervienen… los personajes se caracterizan… y el papel se cubre de tinta…” Conjeturo que de su ingesta brotaron cientos de lecciones, miles de acuerdos y sentencias, textos luminosos que esperan el homenaje de la letra impresa. Pero ni todo el café del mundo produce estas maravillas sin el talento que se hospedó en la cabeza del maestro Lozoya. Él sabía que sin oficio, sin constancia, sin una vida intachable y sin los principios de acción que mueven la república nada se podía lograr. En este marco no creía en los milagros intelectuales y por eso su rigor a la hora de asignar una calificación o de firmar una resolución judicial.
Tengo orgullo el que me haya honrado con su amistad, pero más el considerarlo, en el desolado territorio que es Chihuahua, como uno de los nuestros. Me explico: en las grandes batallas de nuestro tiempo, ponga el lector la dimensión, siempre estuvo en la trinchera del disenso fundado, quizá no con la militancia de los que se nos mueven los pies de prisa e impacientes, pero su alineamiento, siempre ajeno a dogmas y a facciosidades fue inequívoco y tengo para mí que la historia de las últimas décadas de la Universidad Autónoma de Chihuahua no lo aquilató para fecundar espíritus, al menos en la magnitud que cualquier sociedad culta y democrática lo habría hecho. Por eso cuando sus restos regresan al Paraninfo hay justicia, aunque insuficiente ante el reto de las enormes tareas de las que están por delante, sus pares hacen lo propio como una especie de invitación a un futuro en el que el Derecho juegue el papel esencial que le corresponde y se le regatea por el poder del establisment.
Lozoya Varela se forjó como estudiante en una época en la que la Revolución mexicana todavía generaba un aliento de esperanza. Con este antecedente tiene pertinencia recordar que estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM cuando todavía el aire fresco de los transterrados de la República española nos traían a la contemporaneidad mundial en el ámbito de la ciencia del Derecho. Eran los momentos del medio siglo XX mexicano, cuando el elevador social aún no se descomponía y modestos y humildes mexicanos podían aspirar a un sitial de cátedras memorables y en general en todos los oficios de la cultura.
Rafael Lozoya fue un gran magistrado y la alternancia de fines del siglo XX chihuahuense lo llevaron a ser constructor sólido de una institución como la del tribunal fundador en materia de elecciones. Por serle tan cara la democracia y el motor de la acción republicana -se dice virtud en la historia de las ideas- dejó un ejemplo sin precedentes de lo que es la sencillez y la sinceridad sin artificio y, sobretodo, dos cosas que lo elevan: su honradez para respetar el patrimonio público y la más fiera independencia para dirimir conflictos jurisdiccionales, hacerlo en sentencias magistrales, asequibles, sencillas, al alcance de la comprensión cualquier ciudadano y en la mejor tradición del Derecho romano, que quizá por surgir y dar pie a una tradición en una sociedad rural, podía simplificar las cosas de esta manera: te doy los hechos juez, tú dame el derecho. Con él además primaba la axiología de la justicia.
Nuestro héroe civil fue un romanista que se sobrepuso a la simple visión del arqueólogo. Sabía que su disciplina era fundadora y con esa perspectiva la extendió en lecciones a cientos de sus alumnos, entre los cuales estuve en la fila y lamento no haber estado a la altura, sea cual sea la razón.
La generación de la que formé parte en la antigua Escuela de Derecho de la UACH en 1972 debatió la figura tutelar a la que se quería adosar. Cierto que no faltaron los que miraron hacia algún adinerado que pagara las festividades, afortunadamente eran los menos y la gravedad de los tiempos contribuyó a que nos acercáramos a la sombra del gran árbol que fue Rafael Lozoya Varela. Lo hicimos “nuestro padrino”, utilizando la jerga dominante pero también en el desconocimiento de que andando el tiempo esa palabra, aparte de desacralizarse, pasó a ser otra cosa, Vito Corleone de por medio.
Venticinco años después a aquel 1972 esa generación se reunió, no lo ha vuelto a hacer, para escuchar la palabra de Rafael Lozoya Varela que puntual nos dijo a todos donde nos veía cinco lustros después de actividades profesionales y humanas. Cómo nos había cambiado la historia. Su rigor fluyó con benevolencia, pero no dudó en mostrarse como el maestro que se atreve a definirse en medio de una gran disputa cultural. Nos dijo que los Rolling Stone fueron -son- superiores a los Beatles.
Para mí el día de ayer fue un día lóbrego, la luz la puedo ver ahora porque por hombres y maestros como Rafael Lozoya Varela vale la pena vivir.
Vaya un abrazo solidario a su familia, a su querida esposa Lupita Gámez Calderón, a sus hijos Camilo, Cristina y Gabriel, a todos sus compañeros y a sus amigos entrañables.
Seguirá moviendo espíritus. Sé que no descansará en paz, pero la merece.