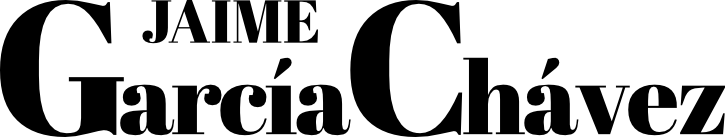Gabriel Sepúlveda y el desmontaje del autoritarismo y corrupción
Hay dos premisas indispensables para entender el proceso de cambios que se ha iniciado en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. La primera se refiere al pasado inmediato, durante el cual la entidad vivió una grotesca tiranía contra la que la sociedad se enfrentó de muy diversas maneras y que fue derrotada en lo fundamental; la otra tiene que ver con el resultado electoral del 5 de junio, que fulminó al PRI y al duartismo, y que tiene en su haber el compromiso de restituir la división de poderes, que no puede empezar de otra manera sin una profunda limpieza de los duartistas enquistados en la burocracia, particularmente atrincherados en el Poder Judicial.
Sin una lectura precisa de estos antecedentes se pueden aventurar interpretaciones carentes de sentido, aunque no ayunas de buenas intenciones moralizantes. Pero el tema es esencialmente político y así se le debe examinar. El duartismo resiste, sabe que está derrotado, pero de todas maneras busca espacios para mantener las posibilidades de un revanchismo que tropieza con el repudio generalizado por la corrupción que se ha ido demostrando exponencialmente y por un futuro cargo que hay que documentar a profundidad: la destrucción de las instituciones del Estado que hoy padece la sociedad con gran riesgo, si nos atenemos a los informes con que cotidianamente nos alarman los funcionarios recién llegados.
En otras palabras, el desenlace concluyente de esta ominosa circunstancia que ha vivido Chihuahua no se ha consumado y todo indica que el mismo debe ser el enjuiciamiento de César Duarte, la penalización de sus graves faltas y el fincamiento de responsabilidades a todos sus cómplices, donde estén. Esto sólo se puede lograr con un riguroso apego a la legalidad y además con un trabajo político muy fino, que si no cuenta con una gran participación ciudadana que lo soporte, puede llegar a naufragar, fortaleciéndose la impunidad de todos detestada.
Hay una débil polémica en torno a la prevalencia de la división de poderes, a mi juicio, más formal y moralizante que con la hondura que se requiere para la mejor comprensión de la coyuntura por la que pasamos. Una cosa es exaltar esa condición constitucional de todo Estado moderno, que dicho sea de paso, separación de poder no significa que cada uno vaya por su propio rumbo y sin puntos convergentes, sino allanar, también, mediante una colaboración, contrapeso y balance que permita al Estado prepararse para encarar los retos de su funcionalidad y cumplimiento de un mandato elemental derivado de las urnas. Otra cosa es convertirla en retórica para darle legitimidad al discurso de Gabriel Sepúlveda, presidente depuesto que pretendió enredarse en la bandera para convertirse, hipócritamente y de la noche a la mañana, en el defensor de una división de poderes que jamás practicó y que evidenció, como pocos casos en el pasado inmediato, cómo una tiranía jugó con la Constitución y humilló al Poder Judicial, poniéndolo a él a la cabeza como colofón de los desastres que se encarnaron antes en Javier Ramírez Benítez y Miguel Salcido.
Si me preguntan que la caída de Sepúlveda se pudo haber hecho de mejor manera, contestaría que sí. Siempre hay una alternativa mejor. El gran problema es cómo desmontar un régimen autoritario apegándose a un orden jurídico que aún no ha sido renovado pero que no puede convertirse en muro infranqueable para que la sociedad vaya resolviendo problemas como el que nos ocupa. La forma en la que se le defenestró (anécdotas y escenas que pudieron evitarse) está apegada al texto constitucional y al peso específico de las fuerzas políticas en presencia. Se reformaron los puntos esenciales que están en juego: privar de la cabeza de un poder a un duartista heredado para continuar patrocinando la impunidad; quitarlo para evitar que la mafia que gobernó Chihuahua se apoderara de una cantidad enorme de jueces; propiciar una auditoría de fondo para dirimir la cuantía de los desvíos multimillonarios que se causaron al erario con motivo de la construcción de la llamada Ciudad Judicial; el crecimiento artificial del personal de este poder; y lo más importante, que esté en condiciones de recibir, procesar y concluir lo que venga en materia de fincamiento de responsabilidades a los cómplices de Duarte que saquearon el patrimonio de los chihuahuenses.
Quienes defienden una mala especie de la separación de los poderes, quieren darnos como prueba la estancia de Sepúlveda en la presidencia. Vaya argumento.
La iniciativa del diputado Miguel La Torre se convirtió en un decreto mayoritario que dio cumplimiento a un mandato popular, y cuando se votó contó con el consenso legitimador de otros grupos parlamentarios, especialmente de los diputados de MORENA, que dieron su aval, con todo lo que esto significa y que es obvio entender. Quienes cerraron filas con los diputados del PRI fueron sus viejos cófrades, patrocinados por el duartismo: el Partido Verde, el Panal y los rescoldos que quedan del PRD y el PT de las familias Aragón y Aguilar. La mayoría congresional fue clara y constitucionalmente no había más andamiaje obligatorio. Hubo una buena combinación de jugadas, de ajedrez y dominó, y Gabriel Sepúlveda cayó. Lo demás ya es historia, aunque inacabada. Inacabada porque el poco respeto que se tiene por un poder tan importante no ha merecido un fallo firme de la justicia federal para poner fin, o conclusión, a un debate que tiene que ver con el nombramiento de trece magistrados impuestos durante el duartismo, con la anuencia del PAN de Mario Vázquez y César Jáuregui Moreno.
La justicia federal pudo haber resuelto de manera oportuna y concluyente y no lo ha hecho; el estado, a través de su Legislativo, lo hizo parcialmente con las herramientas a su alcance. Ahora Sepúlveda –léase Duarte– inició una Controversia constitucional (150/2016), impugnando el Decreto con base en el cual se le depuso, lo que significa que un poder de Chihuahua continúa en litigio, lo que me permite recordar que aún estamos en los viejos tiempos comentados por don Emilio Rabasa, cuando nos señaló que “la libertad del Estado para su organización interior, obra solamente dentro de los límites que el Pacto Federal impuso y dentro de la jurisdicción que le demarcó…”. O sea, autonomía maltrecha. Ojalá y pronto se ponga punto final a todo esto.
Una pregunta a los falaces defensores de la división de poderes: ¿Para existir, necesariamente se debió dejar en su lugar a Sepúlveda y los suyos, que llegaron precisamente a sus puestos violando el sacrosanto principio? No estoy en contra de guardar las formas constitucionales en todos sus aspectos y dimensiones. Sí a favor de algo que creo real y que está en medio de una batalla: la construcción de una independencia judicial como instrumento de imparcialidad y certidumbre; y en tal sentido, sostengo que Julio César Jiménez Castro está llamado a jugar un papel de primer orden en la consecución de esa tarea. También entiendo, y no voy a arriar banderas en este punto, que el vigor del Poder Ejecutivo ha de fundarse en su legitimidad expresada el pasado 5 de junio (no olvidemos que venimos de una tiranía) y que esa legitimidad está soportada en una mayoría ciudadana y, lo más importante, jamás ha de fundarse en el quebranto de las fuerzas institucionales que no sean la suya. Empieza a correr una película y la veremos cuadro por cuadro.