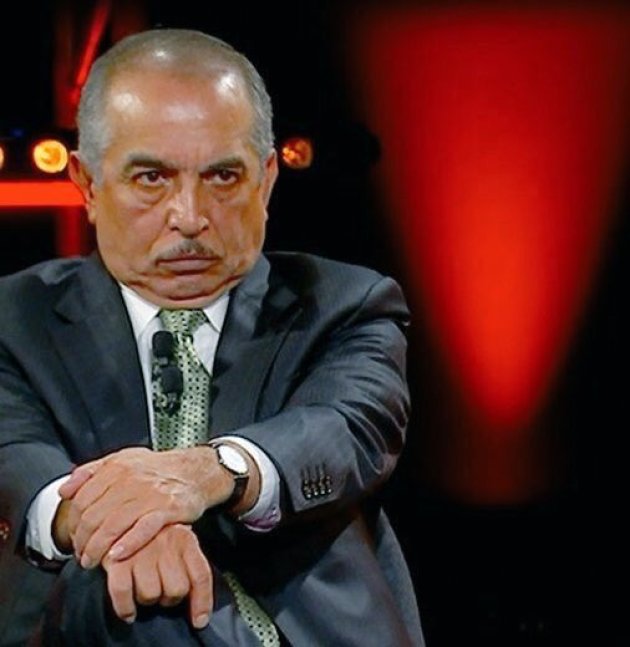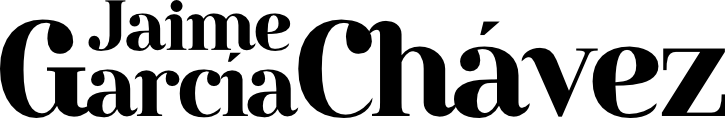Miroslava Breach Velducea, un año después
¿Después de todo, todo ha sido nada?
(Poesía de José Hierro, con interrogante)
Veintitrés de mayo, 7:06 horas. Ya era primavera. Pero ese día todo se congeló. La sociedad de los indolentes continuó a su ritmo silencioso, propio de lo mortecino. Las grandes rotativas pedían descanso y así, con un alto en el camino, poder continuar con el balance de los periodistas asesinados. En esa partida doble hay más debe que haber. Las máquinas, lo dijo Gandhi, también necesitan del reposo, de ninguna manera es sólo el privilegio de las personas. En todas las mesas de redacción hubo llanto, dolor, furia contenida. Luto humano, sentimiento de impotencia. En el memorial del feminicidio –la Cruz de Clavos de la Plaza Hidalgo de Chihuahua– se colocó en el centro el primer crespón en señal de duelo por una periodista ejemplar que ya no estaba.
En ese tiempo, el gobierno decía que Chihuahua amanecía, radiante y luminoso. Quedó instantáneamente (eran las 7:06 horas del 23 de marzo) en estado crepuscular; a eso lo llevó su ineficacia, las redes de la propia impunidad. Una administración inhábil para detener la barbarie demencial que a todos nos da latigazos.
Miroslava fue cobarde y miserablemente asesinada, con impiedad plena: a unos metros de la puerta de su casa, a la vista de su hijo, de vecinos y transeúntes. Fue una ejecución pública cargada de saña. Las balas destruyeron una vida pero se alojaron, también, en otros cuerpos, dañándolos, amedrentándolos, amenazándolos.
Cuando me enteré del suceso, un estremecimiento corrió por todo mi cuerpo. Me negaba a dar crédito a la noticia, no podía aceptarlo, pero el heraldo negro de la poesía de Vallejo lo confirmaba:
Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma… ¡Yo no sé!
Son pocos; pero son… Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.
Mataron a Miroslava y el periodismo perdía una profesional de excelencia. Todos perdíamos. No había duda: el periodismo como profesión se mostró, de bulto, como un oficio de muerte.
Quienes se esconden en las tinieblas, quieren a toda costa imponer una sociedad silente, fácil presa de los peores flagelos que golpean al país. En una sociedad de ciegos y sordos pueden desplegar mejor sus crímenes. A la anomia le apuestan sin un gramo de clemencia. Están dispuestos a todo lo que sea y sin barreras. Y, claro, nadie que empeñe su palabra como instrumento para que florezcan las libertades de todos tiene derecho a la seguridad de su vida y sus bienes, frágiles en un Estado claudicante, ineficaz, coludido, ausente. Para los verdugos, agrego, si la víctima es una mujer, tanto mejor; la atroz ruindad se ceba, demarcando territorios en siniestra veda, para la vida fértil de quienes nos alientan con su voz a andar por el camino de la libertad y la seguridad ciudadanas.

Las balas afectaron nuestra libertad; el terror que provocan tiene destinatarios. Pocos los nombran, pero todos saben quiénes son. La muerte de Miroslava es un postulado de la maldad: saben sus artífices que la verdad hiere y cura, por tanto hay que sofocarla. Los criminales toleran la calumnia y la difamación, carecen de dignidad, pero nunca a la verdad; la verdad dicha en público, la que por su valía cobra existencia cívica, así sea un gramo de verdad. Por eso, nadie con vida que se entrega a la verdad tiene asegurada su tranquilidad y su existencia, para ellas y ellos no hay paz ni sosiego.
Exigimos saber dónde estamos, que nos digan. Esto no puede seguir mucho tiempo más. No hay duda: las armas lanzaron su sentencia de muerte. En todas partes están los intocables que cobran deudas nunca contraídas y en algo más valioso que el dinero: la sangre, la sangre inocente y honesta de trabajadoras y trabajadores de la comunicación, el periodismo auténtico y libre de ataduras. Truncan vidas y cancelan la palabra que no renuncia al recto ejercicio de la comunicación humana genuina, en la mejor de sus expresiones para la elevación del espíritu y la dignidad de los hombres y las mujeres. De todos.
Hay enemigos que no son visibles. Están a un lado, enfrente o atrás de nosotros, no podemos verlos. De eso se valen, y también de la incuria de los personeros del Estado que no garantizan la seguridad; su clase política sólo atiende la reproducción de las condiciones para mantenerse en el poder y regodearse ahí. Junto con los criminales, si pudieran impedir la memoria, lo harían.
Por eso Miroslava siempre debe estar entre nosotros, en nuestra mente y corazones. Su martirio, por indeleble, ha de ser motivo de vida, de lucha, de superación ética, de puño crispado para que nunca más suceda esto, se repita o reitere. Me atrevo a decir que su muerte es de esas que no admite resiliencia alguna.
Al redactar estas apresuradas notas recordé a Cioran, quien nos alerta con su pesimismo en Ese maldito yo:
En la calle, una señora de cierta edad, en el momento de adelantarme, dice sin mirarme:
—Hoy no veo más que cadáveres ambulantes por todas partes. –Luego, sin volverse, añade–: Estoy loca, ¿eh?
—Menos de lo que usted cree –le repliqué con un aire cómplice.
En efecto, no estamos en la locura: ese es Chihuahua, ese es México.
Con su periodismo, Miroslava realizó esa réplica.
Sostengo que sin descanso debemos bregar hasta que haya justicia, aunque no restaure una mujer que se ha perdido, pero que fue una vida seminal.
Germinará, dará flores y frutos. Estoy seguro.
Me niego a creer que Después de todo, todo ha sido nada.