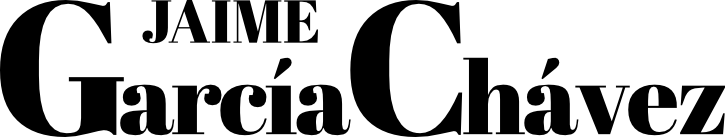El poder es el problema
En la comunicación política juega un papel esencial, pragmático sin duda, hablar del problema principal que tiene una sociedad, para luego ofrecer soluciones, así sean inviables o demagógicas. La tarea es aislarlo, ponerlo en circulación como moneda corriente, y a partir de ahí construir el discurso providencial con el que se va a obtener la remediación. No hay político de buen nivel ni partido que se salve de recorrer este camino. En el argot mexicano han sido capitales el latifundismo, el charrismo sindical, el PRI, el imperialismo yanqui, el neoliberalismo, la prensa vendida, los intereses oscuros, los conservadores, el clero político, la pobreza, el populismo, más los que se acumulen. Pero nunca vamos a encontrar en ese rango tan elevado el problema del poder.
Por ser el objeto del deseo, ciertamente nada extraño, todos le restan menciones y más la calidad de problema nodal. Empero, bien miradas las cosas, el poder y su ejercicio son, en buena medida, el problema mismo. Esto tiene que ver con la definición propia del político, del hombre o la mujer que aspira, que tiene ambiciones, aunque no las declare, o como suele suceder en México, afirmar enfáticamente que no las tiene. Es memorable la declaración de López Obrador durante su tercera campaña en el sentido de que no lo movían las aspiraciones por un puesto. Le faltó decir “salvo el más importante” en la historia nacional.
Si atendemos a una de las mejores lentes para definir la vocación del político, podríamos abrir dos vertientes: la de los que buscan influir en el curso de las grandes decisiones desde el poder y el encabezamiento de las instituciones; y la de la ciudadanía, que al margen de aquello pretende estar presente con su peso específico en la toma de esas grandes decisiones desde otras plataformas; por ejemplo, la ciencia, y particularmente las ciencias políticas y económicas, la academia, la intelectualidad, el periodismo, el ministerio religioso, la oenegé. Estos últimos también son políticos con deseos, ejercen la tarea, pero no pretenden, al menos del todo, las posiciones de poder que se centran en el corazón del Estado y el gobierno.
Los políticos que buscan el poder constituyen una fauna muy abigarrada, quiero decir que hay especímenes que van de lo serio y con altura de miras, hasta los bajunos que están en un afán parasitario y depredador, aspirando a ocupar cualquier espacio que quede vacío. Estos encuadrarían en la nefasta práctica que nuestro liberal José María Luis Mora llamó la empleomanía, que luego precisó el “Gran Tlacuache” Garizurieta con su apotegma nacional: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.
Sería imposible realizar una exhaustiva revisión de todos los personajes que integran este elenco en México. Quiero, a lo sumo, referirme a dos o tres temas en vía de aterrizar este texto. No vamos a encontrar a político mexicano que, ocupando un alto cargo en la jerarquía, no haga del partidarismo y la facciosidad una ruta permanente e inagotable a recorrer; y en un país tan carente de cohesión como es México –guadalupanismo aparte–, esto significa pugnacidad permanente y estéril que le cuesta mucho a la nación. Esto no se ha cuantificado nunca.
Esta práctica, dicho sea de paso, alimenta el chisme y la bisutería de las columnas políticas de baja estofa, de tal manera que muchos que están inmersos en esto, no se toman ni el más mínimo tiempo para estudiar las necesidades y las situaciones por las que pasa la sociedad; les basta mal leer estos textos, ponerse saliva en el dedo, contrastarlo con las corrientes del viento del día y colocarse en movimiento. Vargas Llosa, en su novela La fiesta del chivo, narra cómo los políticos de la Dominicana leían El Colmillo Público para saber si contaban o no con el apoyo del dictador. Acá es igual: muchos que caen en desgracia se enteran a través de ese recurso comunicacional, que exhibe una deplorable relación entre política y poder.
Sumemos a esto un deporte nacional: ahora no hay secretario de estado, jefe de gobierno, gobernador, que no padezca la fiebre de aspirar a la Presidencia de la república, la máxima presea, la cima del poder. Quizá en los últimos tiempos esto ha cobrado carta de naturalización entre nosotros, porque si ya llegaron Fox y Calderón, cualquiera puede escalar a esa cumbre. En el México de hoy para nadie es un secreto que Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Clara Sheinbaum, por nombrar tres de piel morena, ya se disponen a construir su propia carretera al poder. Los hay discretos y pretenden lo mismo; otros están obligados a tener mayor paciencia, como los priístas. Y en el PAN hay un adelantado: Javier Corral Jurado, al que sus sueños e ilusiones le han llevado a abandonar sus obligaciones públicas como gobernador de Chihuahua, para formarse en una pista y correr tras la alta presea. En el intento –no puede ser de otra manera– se ha convertido en candil de la calle y oscuridad de la casa. Aún así, ahí lo vemos, programando foros para lucir, para que se le vea al lado de los que saben, para contrastar con López Obrador y que de Chihuahua se apiade dios, porque ni la retórica, ni la tribuna, ni el micrófono alcanzan.
Si nos colocamos a observar estos fenómenos desde el deleznable balcón de la pedestre cultura política dominante, podemos entender mejor el porqué el poder es el problema que lastra al país, que lo desgasta, lo atrasa, no le permite salir adelante. También explica cómo los gobernantes continúan en campaña aunque ya se encuentren apoltronados en sus sillas de mando, o con el argumento de lo urgente –qué no es urgente en México hoy– violentan la legalidad o reforman la Constitución a modo. Me doy una licencia en segunda persona: cuando tienes el cargo actual, el real del momento, no lo desempeñas a cabalidad porque todo lo partidizas, lo tiñes de pragmatismo, lo haces la materia de lo que aquí se llama “futurismo” y, por tanto, más allá de que no realizas la labor para la cual fuiste electo y te pagan, tiendes a patrocinar la desnaturalización de los partidos, básicos para que las democracias prosperen, tanto como la pugnacidad y el abandono de lo que en Estados Unidos se llama “la autocontención institucional”, que de la mano de la falta de tolerancia desbarranca gobiernos, lesiona el interés social y a la postre carcome el sistema democrático.
Estas ideas, con las que se puede estar o no de acuerdo, las exponen Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su obra de reciente factura y éxito editorial, Cómo mueren las democracias, donde se narran muchos de los temas precedentes y que en la experiencia norteamericana han desembocado en la elección de un truhán en la Presidencia de los Estados Unidos, país que muchos tienen como el paradigma de una democracia, al menos por sus más de dos centurias de vigencia. Sin pretender entrar en polémica, cuando uno se ve en el espejo de ese libro, no le queda más que reconocer porqué nos encontramos en México en la deplorable situación actual, que se supone quiere remediar una transformación de caprichoso número. Y no es que los políticos no sepan esto; el senador panista Gustavo Madero –pretendiente del trono que hoy ocupa Corral– busca exhibirse portando el libro mencionado, pero no practica ninguna de las claras moralejas que contiene.
Complementan estas observaciones el desapego al tiempo: apenas se ha instalado el gobierno de López Obrador y ya hay jugadores en la zona de calentamiento, que sería lo de menos si no tuvieran cargo qué atender. Pero aún no es tiempo, más tratándose de periodos sexenales, largo en el caso mexicano para el presidente de la república. Quienes actúan con inaudita anticipación –en el tema que me ocupa, faltan alrededor de cinco años– es obvio que en su andar van causando estropicios. Ya mencioné el que desatienden la tarea que ostentan, pero particularmente contribuyen a enrarecer el ambiente político, generando discordia, pugnas, contradicciones severas y, lo que es evidente, desviando recursos públicos para sus campañas soterradas. El nivel de primacía de este problema es muy alto, pero por tratarse del poder mismo, todos tienden a ocultarlo tras el biombo previamente seleccionado: el neoliberalismo, la corrupción, en fin.
Pero hay algo más: basta que estés en un sitial en el que puedas dar el brinco, para que se ocupen de políticos con deudas pendientes. En el caso chihuahuense, y con miras a las elecciones de 2021, ya toda una gama de politicastros se apuntan o los apuntan. Los que están en cargos públicos tienen los ojos en el futuro, olvidan el presente; y los que tienen deuda con la justicia, como Cruz Pérez Cuéllar, ven al cargo del mañana como la mejor patente de corzo para la propia impunidad.
Por eso, el poder es uno de los grandes problemas nacionales. Si no lo resolvemos, sin duda vamos al abismo.