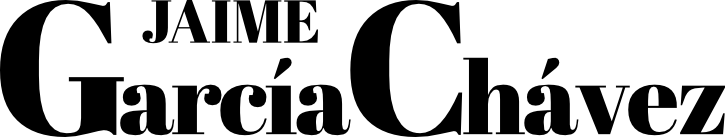Entresijos de una transición
Todas las transiciones políticas son difíciles, cargadas de riesgos, porque no hay reglas que las normen. En el día a día, los principales actores políticos ocupan la escena y van decidiendo alternativas, transigiendo, pactando, bordando acuerdos muchas veces incomprensibles para la generalidad de la sociedad. Este retrato nos lo han mostrado no pocos estudiosos de las transformaciones habidas en el tránsito de un régimen a otro, sobre todo cuando se deja atrás un sistema autoritario: se inicia su desmantelamiento para construir una democracia.
En México ya perdimos las cuentas cronológicas para medirle el tiempo a las transiciones. Para no irnos más lejos, hay quienes opinan que devienen del plan maderista para derrocar con las armas en la mano a Porfirio Díaz en 1910; otros dicen que fue nuestro 68 el que desembocó en nuestra precaria vida democrática; otros hablan del quiebre de la elección de Carlos Salinas, que le hurtó la Presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas; otros, del 2000 foxista, y hasta quienes nos alertan de que nuestra vida política es la búsqueda de una transición permanente que nunca llegará. En fin, no sabemos ni desde cuando ni a dónde, y en buena medida la responsabilidad de todo esto es la carencia de un sistema de partidos soportado en un pragmatismo de ruindades, en proyectos exclusivamente de poder o en una demagogia dentro de la que es muy difícil escudriñar racionalmente rumbos y puertos deseables para el país. Nuestras campañas políticas, ahora, son para ver quién da más, aunque la historia posterior es de que ese “más” ni llega, ni puede llegar.
Un sino nos persigue: toda elección presidencial se presenta como la posibilidad de un movimiento telúrico devastador. En ese sentido, no tenemos elecciones dentro de una normalidad democrática. Esto lo corrobora la historia. No deseo expresar una explicación de los porqué de esta circunstancia; en cambio, sí subrayar cómo el poder presidencial habido en México aporta una de las fuentes de ese designio que se viste de destino, de fatalidad.
Tener la Presidencia es todo, alfa y omega del poder imaginable. El Congreso de la Unión, la máxima representación que puede brindar un retrato de la pluralidad, importa poco, y ni la facultad que tiene de decidir soberanamente las leyes de ingresos federales y el presupuesto general del país, nos hace reparar en la división de los poderes, a los que se adosan otras instituciones: Poder Judicial de la Federación, en su interior la Suprema Corte de Justicia que puede anular leyes completas; gubernaturas; congresos locales, que forman parte del constituyente nacional; municipios y órganos constitucionales autónomos tan importantes como el Banco de México, el INEGI, la CNDH, que tampoco logran focalizar la atención sobre las instituciones de la nación. Y qué decir de los compromisos internacionales de México.
En ese marco, la sociedad poco importa; se repite la historia de que la vanguardia nos va a hacer felices a todos, aunque no queramos. Se sigue pensando que el presidente de la república es el “jefe de las instituciones nacionales”, como decían los autoritarios del PRI en sus largos años de vacas gordas; la amnesia impele a soslayar que simplemente es el presidente.
Nunca está de más subrayar el gran daño que el sistema presidencialista le ha hecho a México, a la vez remarcar el desdén por la alternativa parlamentaria que nos daría flexibilidad para construir alianzas e instituir gobiernos, sin tener que padecer la rigidez del mandato sexenal. Hemos vivido añorando que, de tiempo en tiempo, “nos salga un presidente bueno”, porque ese nos dará aliento para unos cuantos años más de viabilidad. Es una historia que hay que sepultar, dejarla en el pasado. En la contienda actual todos los aspirantes son absolutamente presidencialistas que siguen las huellas del pasado, y en conjunto, sobresale el candidato López Obrador, que piensa que por ensalmo todo cambiará si el llega a eso que llaman “la primera magistratura”.
Más se complica la coyuntura cuando el candidato puntero –hoy por hoy seguro triunfador– está anunciando una “cuarta transformación” de la vida del país. O sea, que está convocando a legitimar una revolución cuyos confines ni se conocen, ni están sujetos a consulta. Esto no quiere decir que el país no requiera de urgentes transformaciones, del debate de proyectos de renovación, sólo que las mismas ya no dependen más de una sola persona. En ese contexto se han dado al menos dos sucesos relevantes en el momento presente, cuando se publica este texto.
El primero tiene que ver con la reunión celebrada por López Obrador con la cúpula de los grandes hombres de negocios del país (algunos prominentes miembros de la “mafia del poder” y rapaces en la retórica del morenista), que saben que existe un Estado con una poliarquía en la que pueden sustentar sus propios negocios, esté quién esté en la preciada cima del poder. Si recapitulamos lo que ha trascendido de la reunión, podemos registrar el pase de lista de la agenda que a esos empresarios les interesa, y con ellos prácticamente a todos. En primer lugar sus negocios, que defenderán con veinte uñas; la reforma educativa, corrupción, finanzas, globalidad, TLCAN, certeza de Estado antes que retórica, vida institucional, división de poderes, y el señalamiento puntual de que no todos pertenecen a la mafia. Según López Obrador, “se limaron las asperezas”, lo que significa que el producto ya está terminado y sólo tiene una astilla aquí y otra más allá. Declaraciones de circunstancia, sin duda.
(Al respecto, quiero recordar unos hechos: colaboré en el Comité Ejecutivo del PRD que presidió López Obrador, en el área de reflexión, prospección, innovación y propuestas. Eso me permitió conocerlo más de cerca, y aclaro, no me precio de conocerlo a fondo, es una simple experiencia. Así, reflexionando en sus posibilidades previas a la elección de 2006, le hice llegar mi propuesta de que accediera a una entrevista como la que ahora tuvo de la mano del empresario Alfonso Romo, antes demonio hoy serafín. La respuesta fue que quería llegar sin compromisos de ninguna índole. En mi visión, era un simple encuentro valioso en sí, y también pragmático. Se optó por la virginidad. Hoy sucedió y hasta las asperezas se limaron).
Tomando el hilo de los dos puntos que quiero enfatizar, está el tema del mandato de Peña Nieto. ¿Se necesita para el cambio de gobierno, se le ha de tomar en cuenta? La respuesta es obvia: es el que tiene en sus manos la transferencia del importante cargo, con facultades tan omnímodas que devienen de ser el comandante supremo de las fuerzas armadas del país (como bien lo ha recordado el ministro y jurista José Ramón Cosío Díaz); pero no solo, el interregno es largo (cuatro meses), y no pocas e ingentes las tareas. Muchas cosas pueden suceder y una sola deseable: que se respete irrestrictamente la voluntad popular y que los compromisos con los mexicanos se produzcan dentro de la Constitución, con todo su entramado. Salirse de ahí es romper diques y darle paso a confrontaciones que México no admite en esta hora crucial por ser el momento de un cambio de régimen. Ya no se admiten tragedias como aquella que sobrevino después de la república restaurada, a la que siguió el porfiriato. Tampoco usurpaciones como las que sucedieron al crimen de Madero y Pino Suárez; o fiascos históricos como el de Fox y Calderón, que produjeron la restauración del PRI, que nos ha colocado a la orilla del despeñadero.
Siempre el fortalecimiento y ejercicio de todas y cada una de nuestras libertades será el mejor baluarte para hacerle frente a lo que venga.