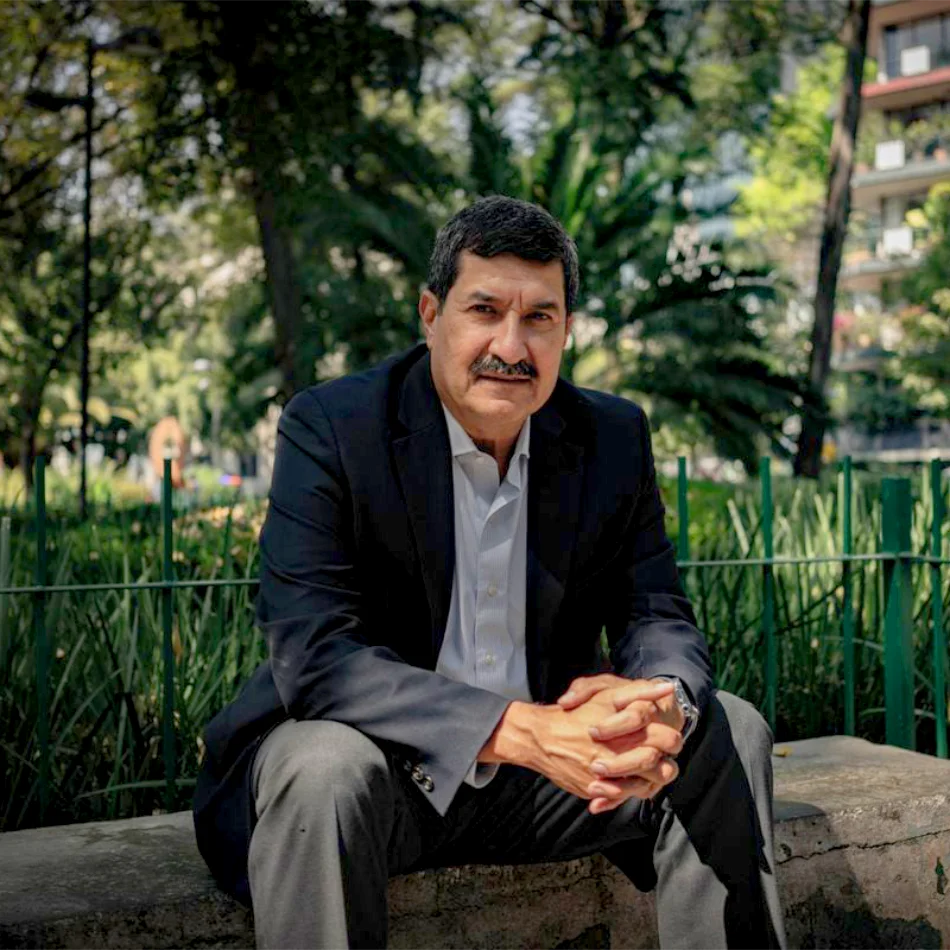Asalto al Cuartel de Madera: el devenir de un ideal
Sesenta años después del 23 de septiembre de 1965 nos brindan el espacio propicio para satisfacer la necesidad de lograr su mejor memoria y valoración. Es una tarea que permanecerá inacabada por mucho tiempo y sin duda es una faena política en sí misma y propia para los buenos historiadores.
Del Asalto al Cuartel, aunque suele reducírselo a su espacio local en la región de Madera del estado de Chihuahua, su valía es más grande y las lecciones que nos deja se extienden por todo el país y, porqué no, como materia de reflexión universal al modo en que la que intentó Albert Camus en su obra El hombre rebelde, que tiene vigencia para entender un racimo significativo de realidades que hoy se viven y sufren en el mundo entero.
Hace treinta años, a invitación de mi compañero y generoso amigo de vida, Raúl Gómez Ramírez, expuse primero en una conferencia, y publiqué después en mi libro Chihuahua: fuegos bajo el agua, una serie de puntos de vista que no han envejecido y que catalogo de vigentes en aspectos centrales que llegan a nuestros días y que resumiré brevemente, para apuntar lo que hoy encuentro como faltantes y que seguramente cubriremos entre muchos, especialmente con las conferencias y eventos que se han preparado con motivo de estos sesenta años del Asalto al Cuartel de Madera.
Sostuve que el devenir del ideal por el que vivieron y murieron los combatientes encabezados por Arturo Gámiz, Pablo Gómez, Antonio Scobell Gaytán, Emilio Gámiz García, Miguel Quiñones Pedroza, Óscar Sandoval Salinas, Rafael Martínez Valdivia y Salomón Gaytán Aguirre, no los ha derruido el tiempo. Ideal y devenir son conceptos proteicos, cambiantes, con múltiples significados y con varios usos. Quienes fueron al cuartel de Madera en 1965 encarnaron un acto y una acción desencadenante de un ideal que, al liberarse en acciones, sembraron a los cuatro vientos un deseo de justicia y redención posibles.
Poseer ideales es algo propio del ser humano, pues son expresiones de la conciencia, de los deseos y el optimismo de la voluntad. Tener ideales es proponerse fines, sin importar que sean alcanzables o no. Luchar por un ideal es frecuente que lleve a la tragedia, una y otra vez. De ahí la lección que nos dejó la obra temprana de Marx, en el sentido de que la humanidad ha de proponerse fines logrables.
Empecemos por reconocer que los protagonistas del 23 de septiembre de 1965 fueron portadores de ideales que no murieron con ellos, que no se fueron al sepulcro común al que los condenaron Gustavo Díaz Ordaz, Práxedes Giner Durán y una oligarquía local capitaneada por el capitalista Eloy Vallina, heredero del Grupo Chihuahua del que formó parte la empresa Bosques de Chihuahua, que significó para los habitantes de nuestra sierra, empleando el lenguaje de Marx, la barbarie como lepra de la civilización.
Lo que quiero decir es que puede resultar fácil hablar de ideales y difícil de expresar cómo han devenido en el tiempo, cómo se han movido, cómo han cambiado y, especialmente, cómo se han transformado los medios para bienlograrlos, y dónde están los hombres y mujeres que aún se los proponen.
Desde la perspectiva de la izquierda socialista –y los guerrilleros cabían dentro de la misma– se adoptó un ideal ético-político con el objetivo supremo de contribuir a elevar el espíritu y la condición material de humanos humillados y vejados en nuestra tierra.
Arturo Gámiz y Pablo Gómez aspiraban a la emancipación del pueblo, por vía secular, y particularmente de nuestros campesinos engañados, humillados y sin tierra, algunos de ellos, hijos de veteranos de la Revolución que se pretendió reducir a la calidad de siervos por organizaciones priistas como la CNC. Los líderes de la guerrilla se formaron en el espíritu revolucionario de su época, no necesariamente en los libros como tales, que por lo demás estuvieron muy presentes, y buscaron ser parte fundamental de los que anhelaban suprimir violentamente la dominación capitalista de clase de aquel entonces y que se extiende hasta nuestros días con otras modalidades, pero esencialmente la misma.
La guerrilla de Gámiz y Gómez fue expresión, a un mismo tiempo, de un grupo con ideas marxistas en boga, en la circunstancia mundial de la Guerra Fría y formando parte de un vasto movimiento social sin fronteras dentro de nuestra república. El ideal básico fue la liberación total de las personas, entendidas como parte de una colectividad. Vale decir que este ideal conducía a navegar a contracorriente de la opresión, la esclavitud y la servidumbre impuestas por el régimen autoritario del PRI.
Los que se adhirieron al grupo sabían de la posibilidad real de encontrar la muerte más temprano que tarde; pero la idea premonitoria de la sangre, el sudor y las lágrimas que vendrían nunca los frenó. Por eso son héroes.



Para ellos, entre la liberación y su reverso opresivo ya no cabía, de ninguna manera, la continuidad del régimen de la llamada “familia revolucionaria del PRI” o los caminos de la mediación. La ruptura radical como tal era también un alto valor asumido; la liberación total fue el ideal sustentado, porque se entendía que era la única y auténtica meta de la humanidad entera.
No faltará a quien esto le parezca una exageración. A mí no me resulta difícil entender el porqué los insurgentes adoptan las armas y la guerrilla como el único camino a seguir; al igual que lo hicieron los rebeldes indígenas de Chiapas con su proclama de la Selva Lacandona el primero de enero de 1994.
Los eslabones de la cadena, sin duda, fueron forjados en la misma fragua. Esta forma de concebir las cosas llevó a la conclusión de que todo aquello que no sirva para alcanzar el ideal más alto de la liberación es irrelevante, o sospechoso, por considerarse emparentado con la corrupción imperante de un régimen que iba en declive en México, como lo hemos visto a lo largo de los últimos años.
Cuando nos preguntamos qué tuvieron a la vista, sufrieron y padecieron los revolucionarios de 1965, qué los movió a adentrarse en la insurgencia armada, no encuentro más explicación que la contenida en estos puntos:
Padecer la experiencia de la injusticia, sobre todo en el campo, y la degradación social como un signo inequívoco de la traición a una revolución que encumbró en el poder a una burocracia autoritaria y cerrada, opuesta a satisfacer los intereses de la sociedad mexicana, que preconizó un desarrollo capitalista excluyente y corrupto que en nuestra región se personificó en la consolidación del grupo económico de Eloy S. Vallina con el que llegó restituida la vieja oligarquía porfiriana local, con gobiernos represivos dentro de los cuales destacaron el del general Práxedes Giner Durán y el ganadero y asesino Óscar Flores Sánchez, autor intelectual del homicidio de Diego Lucero Martínez, continuador armado de Madera.
A esto se suma un profundo sentimiento de inseguridad, acrecentado por las depresiones económicas, crisis sociales, el malestar en la cultura; y en la escena internacional, el estado latente de una posible guerra que devastaría al mundo entero. Nunca olvidemos que la guerrilla floreció durante la Guerra Fría, generadora de intolerancia y represiones, que constantemente amenazaban con tornarse en guerras calientes. Eran los tiempos de Argelia y Vietnam.
También en los guerrilleros encuentro un deseo de tomar un ideal por el cual luchar, que se convirtiera en guía para transitar por los laberintos de una sociedad corrompida y decadente. El estado de ánimo de esos años no soportaba las mezquindades del sistema.
Y por último, pero no al final, la luz de la Revolución cubana que no se percibía entonces como lo que tenemos ahora, que se ha deshonrado. El Che Guevara sostuvo que la guerrilla no prosperaría en países donde el gobierno hubiera llegado por consulta electoral, por precaria que fuera. Los guerrilleros chihuahuenses no adoptaron el dogma guevarista.
He de confesar que desde 1965 aspiro a encontrar la explicación que me permita entender porqué algunas mujeres y algunos hombres se hacen revolucionarios, más allá de la duda explícita, y sobre todo, porqué ponen en juego el más alto valor que es la vida misma al tomar el compromiso de la redención secular.
Con la experiencia de 1965 ensayo una respuesta: el grupo de Arturo Gámiz y Pablo Gómez sufrió una ruptura drástica con la realidad que operó como un profundo desgarramiento con su ambiente histórico-social. Fueron conscientes de esa desgarradura y asumieron una decisión ética y política: tomar las armas para cambiar esa realidad que oprimía y que la consideraron una expresión de la barbarie del capitalismo. Su cualidad es que lo dijeron, lo escribieron, lo difundieron previamente. Su lucha adoptó un sentido de justicia muy propio de las guerrillas rurales y de los rebeldes primitivos que buscan la liberación como fin último, pero también restañar los agravias sufridos, la restitución de los derechos violados y aun el castigo y ejecución de los opresores y caciques mediante juicios sumarísimos para privarlos de la vida como un acto de ajusticiamiento y así escarmentar a quienes pretendieran continuar con la expoliación que sojuzgara a los campesinos.
Al leer los textos de Arturo Gámiz y sus colaboradores, nos percatamos de su gusto por las fórmulas y las definiciones. Incluso se dieron a la búsqueda del sujeto histórico que haría posible la revolución, y no me extraña que lo hayan encontrado en los campesinos y los estudiantes, antes que en el proletariado ideal y casi libresco que recomendaban las mezclas de textos clásicos de Marx, Engels y Lenin, en los muy famosos ladrillos soviéticos.
En Gámiz siempre estuvo presente una especie de marxismo que concebía a México formando parte del mundo semicolonial y semifeudal, y en esto no fue más allá de lo que se tenía por teoría revolucionaria en nuestro país durante la década de 1960. Valga la aclaración de que mantuvo disidencias profundas con Vicente Lombardo Toledano, fundador y dirigente del PPS; por cuanto al Partido Comunista Mexicano en la visión de Gámiz, sólo “le hacía al cuento”.
La guerrilla de 1965 encaja en la larga tradición de rebeliones populares con propósitos limitados a reivindicaciones concretas y objetivos de liberación total de largo aliento, en torno a los cuales había conciencia de la necesidad de prepararse a mayor profundidad. Los revolucionarios son personas con vocación política y sabemos, como ya se ha repetido miles de veces, siguiendo el paradigma de Max Weber, que “no se logrará lo posible si no se propone una y otra vez lo imposible”.
A la hora de esta conmemoración de los sesenta años del Asalto, creo que debemos revalorar la vida: saber que se puede perder como consecuencia de la congruencia entre los compromisos contraídos y el quehacer concreto y específico, sin que ello signifique quedarnos en una cultura funeraria y tenebrosamente mortal. No sé qué pesada historia cargamos sobre nuestros hombros que fácilmente nos hace parientes de la muerte, pero en todo caso no comparto la idea de interponer de inmediato el exponer la vida por un ideal, cuando ese ideal lo que requiere es vida.
Encuentro muchos antecedentes que me podrían ayudar a explicarlo, pero me concretaré a decir que no debemos imitar lo que dijo Robespierre antes de pasar por la guillotina: “¿Qué se le puede objetar a un hombre que tiene razón y que sabe morir por su país?”.
Creo que la ruta abierta en 1965 abrió una brecha para que los revolucionarios venideros buscaran por otras vías la liberación de la fuerza cívica, la autogestión, la visión de una democracia progresiva, como lo vimos muchos años después de 1965 con la caída del viejo régimen priista, no a manos de la guerrilla, y ni siquiera de la izquierda radical, como bien lo entendemos si valoramos el vuelco que nuestro país experimentó a partir de 1997, luego en 2000 y 2018. El camino de la democracia se abrió con estas acciones, pero lo han desvirtuado al convertirlo en un valor absoluto para mucha gente que se decía de izquierda y que ahora va en pos de puestos públicos, diputaciones, regidurías, cuando antes se les veía luchando en las universidades, los sindicatos, en el movimiento feminista y tantas otras expresiones libertarias. Algunos migraron al partido que los sojuzgaba y otros a los partidos de derecha, cuando no al mundo de los jugosos negocios.
De 1965, entonces, cuando menos dos cosas huelen a cadaverina: la concepción de que para la transformación y liberación de nuestra república sólo hay un camino armado. En realidad, hay muchos caminos. Y la otra, que la misma insurgencia chiapaneca demostró después que la guerrilla por sí misma no puede conquistar el poder y, creo no equivocarme, ha manifestado la inconveniencia de que lo haga, aún siendo factible.
Los revolucionarios contemporáneos están ante los mismos dilemas del pasado: queremos una nación soberana, democrática y con una cultura vigorosa que nos unifique e integre en la diversidad que somos; una vida justa y digna para todos. Pero tales propósitos son inalcanzables si no tenemos los medios para decidir por cuenta propia. Ya basta de que se nos quiera unificar a través de mitos o cosmovisiones impuestas por grupos que triunfan y alcanzan el poder.
Hoy, en medio de las conmemoraciones por las seis décadas de aquella gesta, hay que decir que nadie está legitimado para pararse ante la sociedad entera a pedir una cuota de sangre para lograr un México mejor.
Hasta aquí las reflexiones de hace treinta años, salpicadas con notas más recientes.
El viejo anhelo de derrotar al régimen del PRI se logró y la izquierda guerrillera jugó un papel central para la apertura en favor de la democracia y la vida cívica. El Asalto al Cuartel en 1965, el sacrificio de las vidas humanas que produjo en su momento y las muchas que vinieron después durante la Guerra Sucia, no se pueden ir acomodando en calidad de simples precursoras de lo que hoy está empoderado del país. Así como el PRI generó una narrativa de historia patria en la que Ricardo Flores Magón fue un “simple precursor” y lo agregó al panteón del oficialismo, ahora no podemos permitir, en honor a la verdad y la fidelidad de la memoria que genera confianza, que por un simple acuerdo, firmado por el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, se reduzca la dimensión histórica de lo que fue 1965. Se quiere imponer, sin la firma de la presidenta, al menos de la secretaria de Gobernación, una defensa de ritos funerarios, municipalista, endosada a lo local y por tanto empequeñecida, Pero esa especie de decreto que entrará en vigor el día de hoy, no toca al Ejército y sus abusos, ni a su tiránico gobernador en Chihuahua, expresión del peor militarismo, y no se le hace justicia plena a 1965. Eso me preocupa, aunque será motivo de una reflexión posterior.
Estoy orgulloso del talento, del temple y la congruencia de quienes ofrendaron su vida frente al cuartel de Madera en 1965, y son perenne inspiración de una ética que nos honra.