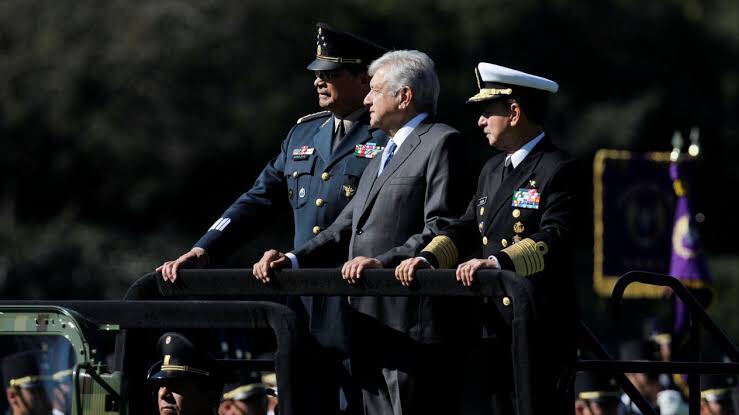Birdman, o el previsible vicio del malinchismo

Sin considerar la carga chovinista que la crítica pudiera tener, ésta tal vez tenga algo de cierta: ni González Iñárritu o Lubezki —ni Del Toro, ni Cuarón— representan al cine nacional. Es seguro que tampoco James Cameron (director de Titanic y Avatar) represente al cine canadiense; ni Ang Lee y su Secreto en la Montaña al cine taiwanés, ni Roman Polanski a Polonia; o que Bernardo Bertolucci (El último emperador) al cine italiano. Todos ellos, para cuadrar alguna analogía, han ganado el Oscar durante la última década.
También puede ser cierto que no nos corresponde a nosotros, mexicanos, andar cargándole en los hombros a estos cineastas, mexicanos, “alguna especie de representación nacional que no han pedido”, como escribió el columnista de Milenio, Carlos Puig, entre otras cosas porque, dice, “el cine no es un deporte olímpico (y) no se hace con escudos nacionales ni uniformes”.
Para él es un acierto que esta camada de cineastas, mexicanos, hayan migrado para hacer un cine que la industria y el mercado nacional no resisten y pone como ejemplo la magra taquilla registrada por Birdman en México. Tiene razón, en parte. Sin embargo, lo que también hay que decir es que no sólo el cine “universal” de directores mexicanos en el extranjero sufre de poca apreciación a nivel doméstico: ¿cuántas películas “mexicanas” se proyectan en los cines “mexicanos”? De pronto, los que nos jactamos de apreciar el cine, nos enteramos de la existencia de ciertos títulos sólo porque los destaca la prensa cuando ganan concursos en festivales internacionales y luego nunca llegan a las salas de nuestras ciudades. Por políticas culturales que los políticos no han podido superar, el cine mexicano no vende en su propio país, se le ve poco rentable, salvo contadas excepciones, como la reciente –y fugaz– proyección de La dictadura perfecta, que a mi ver tuvo buenas entradas precisamente por la identificación del público, mexicano, con la trama tan a tiempo, y además muy mexicana, de la película, pero sobre todo con ese tono de tragicomedia que le caracteriza.
Lo que más regatea Puig en su crítica al “nacionalismo ramplón y falso” por el triunfo de Iñarritu en los Oscar es que este director, así como Cuarón, Lubezki y Del Toro son mexicanos, del mismo modo que –sea o no por su deseo de triunfar en el extranjero– lo son un futbolista, un escritor, un diplomático o un periodista como él, que fue corresponsal de Proceso en Washington y habla un inglés fluido. Tal vez los cineastas aztecas no carguen una camiseta verde con un número en la espalda, pero son mexicanos y en un país como el nuestro, sumido en el derrotismo, lleno de agravios, de violencia de todo tipo y sobre todo de una profunda desconfianza y decepción en las instituciones que ciertamente no representan a los ciudadanos, un triunfo de los nuestros se erige como un pequeño y a la vez enorme oportunidad para su solaz y esparcimiento. Y es, en todo caso, una válvula de escape que le hubiera salido gratuita al gobierno de Peña Nieto, de no haber sido por las declaraciones que hizo el director, mexicano, en el mero corazón de la industria cinematográfica ¿extranjera?: “Este premio es muy importante para México. Ruego para que encontremos el gobierno que merecemos y que aquí (los mexicanos, en Estados Unidos) puedan ser tratados con el mismo respeto y dignidad con que llegaron hace tiempo para poder hacer un país como este”. Una declaración de universalidad, como universal es el arte que está detrás de Birdman.
Es de muy pobre alcance intelectual aseverar que el arte y la política son entes divorciados. Por eso es plausible (y bien acogido en las redes sociales) lo que Iñárritu declaró la noche de su triunfo personal, del que nos sentimos altamente orgullosos, y no por patrioteros ni cosas por el estilo. Eso, en realidad, habla de una coherencia de pensamiento que muy pocos mexicanos envueltos en fama y fortuna, dentro y fuera del país, pueden desplegar. Es lo menos que se puede esperar de un mexicano de esa talla, en un escenario como el referido, en el extranjero.