La consolidación de la democracia requiere de liberalización, pluralismo, tolerancia, espíritu de diálogo, capacidad de construir consensos, y todo lo que se pueda agregar a este respecto. De un tiempo acá, soplan fuertes vientos de fanatismo, soberbia, discriminación, y falta de tolerancia. Mal camino. Quiero escribir ahora, tomando en préstamo a un filósofo francés, vivo y estupendo, que definió así al fanatismo; empieza su entrada en el diccionario, con una referencia a un muy buen filósofo, cuan olvidado. Va:
“El fanatismo –decía Alain–, ese repugnante amor a la verdad…”. Pero sólo aman la suya. Es un dogmatismo odioso o violento, demasiado seguro de su buena fe para tolerar la de otros. El terrorismo aguarda al final.
Hay que señalar que no existe fanatismo en los dominios en los que es posible una demostración (no hay fanatismo en matemáticas, en física, casi tampoco en historia, cuando los hechos son un poco antiguos y están bien establecidos), y eso crispa a los fanáticos: porque no pueden ni hacer compartir su certeza ni aceptar que no lo sea. El fanatismo se parece mucho a la fe, pero la exacerba. Al entusiasmo, pero lo pervierte. Es a la superstición, decía Voltaire, “lo que el delirio es a la fiebre, lo que la rabia es a la cólera. Quien tiene éxtasis y visiones, quien toma los sueños por realidades, y sus imaginaciones por profecías, es un entusiasta; quien alimenta su locura con el asesinato es un fanático”. Es dejarse arrastrar por la debilidad, hasta el punto de considerarla una fuerza (Diccionario Filosófico de André Comte-Sponville, Editorial Paidós, Surcos 6, página 226, Barcelona, España).
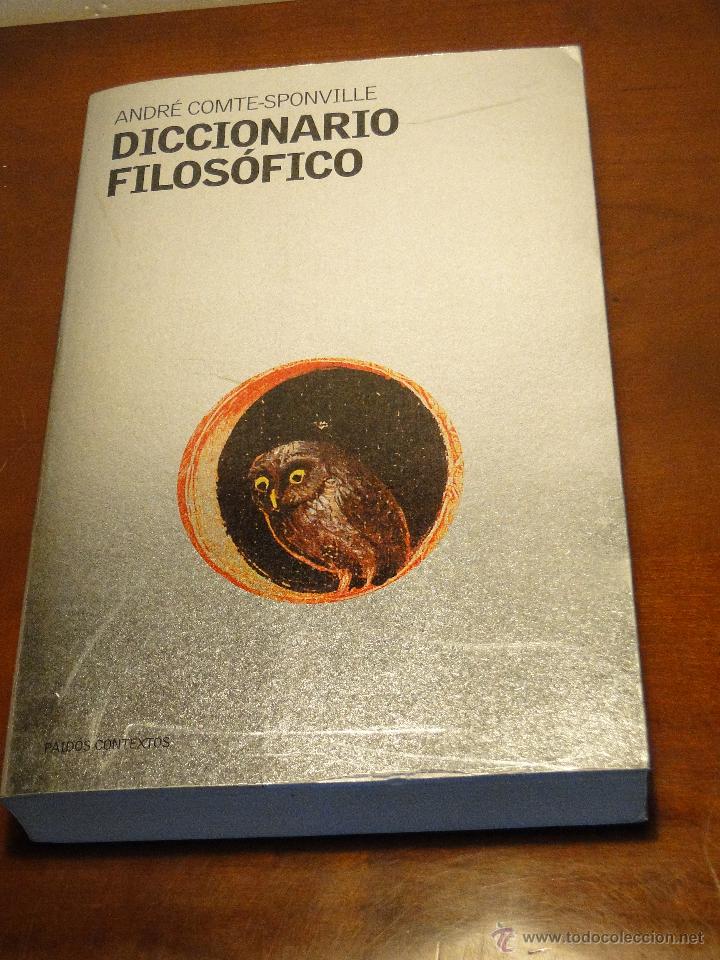
El senador Jorge Luis Lavalle destapó al senador Roberto Gil y al exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, como “los más viables y valiosos aspirantes a la dirigencia nacional del PAN”. Ahora con las refundiciones del partido, yo opino que Roberto Gil es más priísta que Fox y que Peña Nieto juntos. Siempre fue el porro de la cámara de diputados. Rafael Moreno Valle por su cinismo y desfachatez es un digno aspirante para refundir al PAN. ¡Uf! De los prospectos a la refundición del RIP, es más fácil que Duarte deje lo EU para hacerse cargo del cadáver tricolor, él es un soberano fanático maestro. ¡Ah! El amore traspasa fronteras. Andrés Manuel López Obrador, fabuloso: Trump. El fanatismo se parece mucho a la fe, pero la exacerba. Al entusiasmo, pero lo pervierte. Es a la superstición, decía Voltaire, “lo que el delirio es a la fiebre, lo que la rabia es a la cólera. Quien tiene éxtasis y visiones, quien toma los sueños por realidades, y sus imaginaciones por profecías, es un entusiasta; quien alimenta su locura con el asesinato es un fanático”. ¿Hay fanatismos constructivos?
El senador Jorge Luis Lavalle destapó al senador Roberto Gil y al exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, como “los más viables y valiosos aspirantes a la dirigencia nacional del PAN”. Ahora con las refundiciones del partido, yo opino que Roberto Gil es más priísta que Fox y que Peña Nieto juntos. Siempre fue el porro de la cámara de diputados. Rafael Moreno Valle por su cinismo y desfachatez es un digno aspirante para refundir al PAN. ¡Uf! De los prospectos a la refundición del RIP, es más fácil que Duarte deje lo EU para hacerse cargo del cadáver tricolor, él es un soberano fanático maestro. ¡Ah! El amore traspasa fronteras. Andrés Manuel López Obrador, fabuloso: Trump. El fanatismo se parece mucho a la fe, pero la exacerba. Al entusiasmo, pero lo pervierte. Es a la superstición, decía Voltaire, “lo que el delirio es a la fiebre, lo que la rabia es a la cólera. Quien tiene éxtasis y visiones, quien toma los sueños por realidades, y sus imaginaciones por profecías, es un entusiasta; quien alimenta su locura con el asesinato es un fanático”. ¿Hay fanatismos constructivos?