Con motivo del 50 Aniversario del Asalto al Cuartel Militar de Madera, publiqué en el periódico El Heraldo un texto que se segmentó en tres entregas. Aquí, por este medio, se publica de manera completa, a petición de algunos lectores:
La historia, al pasar su lámpara vacilante
por los caminos del pasado, solo lanza una débil luz
sobre las pasiones de esos días
—François Kersaudy
No pocas veces, durante la primavera de 1968, recorrí el trayecto de la calle Victoria, entre la Independencia y la Ocampo, de la ciudad de Chihuahua. Acompañé a dos hombres dispares en su estatura y profundamente coincidentes con sus ideales revolucionarios: Carlos Armendáriz y Jesús María Casavantes Frías. Visitábamos las tiendas tradicionales para adquirir objetos personales: botas, sombreros, ropa. Era un modesto acopio de bienes con el que ambos se equipaban para partir a la sierra de Chihuahua, al campamento guerrillero cuyo jefe indiscutible fue Óscar González Eguiarte. De todos esos días, recuerdo el de la despedida y los abrazos; no sabíamos si volveríamos a vernos o simplemente se trataba del último adiós. Fue así que al doblar hacia la parte sur de la Ocampo nos estrechamos las manos y nos deseamos el mejor porvenir para todos. A Carlos no volví a verlo, murió en la guerrilla; a Casavantes me unió una fraternal amistad, de respeto y admiración hasta su dolorosa muerte –tuvo el valor de levantar la mano contra sí mismo–, muchos años después durante los que fue prófugo, librero de corazón, degustador del amor e inconforme con una realidad con la que nunca estuvo de acuerdo.
Hace poco leí una buena novela de Roberto Ampuero que reconstruye la vida de Salvador Allende con una trama hecha con la letra de los mejores tangos. En ella medita sobre una especie de necesidad existencial para asumir el olvido en favor de la convivencia palpitante. No creo que a cincuenta años del Asalto al Cuartel de Madera colocarse bajo el alero de la amnesia sea lo más recomendable. Quienes vivimos esa época, como observadores distantes o como actores de la guerrilla, habremos de regresar a ese manantial para explicarnos individual y colectivamente muchos porqués.
Me parece de una enorme pertinencia hacer un retrato de esa época en esta nuestra tierra. Soy un convencido de que el poder central que se instaló en México bajo el predominio del grupo sonorense que emergió triunfante del Plan de Agua Prieta, siempre ha tenido a Chihuahua como provincia en el más puro sentido romano: territorio por vencer, más porque en el perverso imaginario de esa clase política nuestra tierra fue semillero de una gran rebelión que contribuyó al triunfo de la revolución y que a la hora del desenlace fue incapaz de imponerse con las armas del villismo. Así podemos visualizar capítulos que denotan esa constante de dominación sobre la entidad. A partir de esto no quiero insinuar partidarismo a algún regionalismo barato, soy unionista hasta la médula y más ahora que nunca. Lo que quiero recalcar es que el gobierno de Chihuahua, de 1962 a 1968, lo encabezó el general Práxedes Giner Durán, quien creció a la sombra precisamente de los prohombres de aquellos sonorenses y que sabía de la pasta humana y la calidad rebelde que se almacenaba en Chihuahua; su encargo fue sofocar esa energía, en un momento de encrucijada histórica. No es casual que este militar le haya dado abrigo local, en sus últimos días de vida, a un destacado callista como fue Luis L. León, al que convirtió en líder del partido hegemónico durante parte de su gobierno y, a su tiempo, le cerrará el paso a una ruptura temprana dentro del PRI, que encabezó Carlos A. Madrazo, y que no pudo, o no quiso, sortear aquí Saúl González Herrera.
Desde fines de los años cincuenta y principios de la siguiente década, Chihuahua fue un hervidero de justas luchas, de reclamos sobradamente legítimos, de consolidación de esfuerzos por pensar nuestra realidad por cuenta propia, de deslinde con el viejo pensamiento positivista y también el clerical. Pero a un lado de todo esto, también emergió un poderoso grupo financiero que se dispuso a iniciar la reindustrialización de Chihuahua a partir de sus recursos naturales y su transformación secundaria, bajo un esquema proteccionista de sustitución de importaciones, adosada a la aparición en el área de los servicios de una buena cantidad de negocios. Es un momento en el que emprenden el vuelo –juntos pero no revueltos– los integrantes de la vieja élite terracista y la descollante emergencia de un grupo financiero encabezado por Eloy Vallina, el original, no la lastimosa réplica que nos dejó a su muerte.
Al amparo del poder central, y desde luego con la obsequiosidad de los representantes priístas locales, se hicieron enormes negocios que se tradujeron en el acaparamiento y control de los bosques, convirtiendo el discurso agrarista de los gobernantes en una vacía retórica para el engaño. Simultáneamente, a este proceso de acumulación y de riqueza apareció un fuerte movimiento agrario que buscaba la tierra para los campesinos. Estaba fresco el recuerdo de las luchas de Socorro Rivera en la Babícora y pendiente el combate por el fraccionamiento de latifundios y la cancelación de la violencia que predominaba particularmente en la sierra de Chihuahua. xxx
El estado se convirtió en un territorio de oportunidad para la revuelta y la resistencia, que contó con muchos adherentes bien ubicados, sobre todo en el aparato encargado de la formación de maestros. El partido de Lombardo Toledano creció y tuvo influencia; sus organizaciones agrarias, campesinas y obreras (mucho más lo primero que lo segundo) se hicieron presentes en una arena muy propicia para la lucha. En esas raíces locales crecieron los que luego serían los líderes del movimiento que llega hasta el 23 de septiembre de 1965. Particularmente hablo del profesor normalista Arturo Gámiz García y del doctor Pablo Gómez Ramírez.
Cuando revisamos las características de las luchas encabezadas por ambos mártires, saltan a la vista no pocas cosas que frecuentemente se pierden de vista. En primer lugar su acrisolada consecuencia y honradez. Su vinculación profunda con los movimientos sociales reales y palpitantes, lo que vale mucho la pena estimar si lo contrastamos con lo que vino posteriormente, sobre todo en las últimas etapas de la guerrilla mexicana; y, por último, algo notable a mi juicio: la empresa colectiva en la que se empeñaron y a la postre entregaron sus vidas, que fue la expresión de una síntesis entre teoría y práctica. Fue frecuente en aquellos años repetir la conseja de Lenin de que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Pues bien, aquí hubo esa teoría y esa práctica. Para decirlo recordando el estupendo cuadro de Alberto Carlos –nuestro Guernica–, ellos sí sabían los porqués; lo dijeron en caravanas campesinas, en marchas, mítines, asambleas, conferencias y lo plasmaron en una amplio conjunto de documentos entre los cuales destacan las cinco Resoluciones del Segundo Encuentro en la Sierra, celebrado en Torreón de Cañas en 1965. Fue en ese Encuentro donde se lanzó la justificación de la toma de las armas, porque a juicio de ellos se habían cerrado las posibilidades de la lucha legal y política para resolver los añejos problemas agrarios y la construcción de un nuevo Estado, desdeñando la vía electoral por inútil, abriéndose las compuertas del único camino: el de las armas. De Torreón de Cañas a Madera hay un breve tiempo, quizá el que se estimó indispensable para prepararse y mostrar la decisión que se había tomado. Así como los héroes del más decantado romanticismo, las cabezas del movimiento dan consecuencia a la palabra y se produce la tragedia del 23 de septiembre de 1965.
Este grupo guerrillero no se conformó en construir escenarios y paralelismos con lo que pasaba en otras partes; ni Giner Durán era para ellos la expresión de un gorila militar sudamericano, ni ellos unos simples émulos de Fidel Castro en búsqueda de su Moncada. En cuanto a lo primero, tenían claridad de a qué se podía llegar en aquellos años sobre un Estado mexicano construido con los ropajes de la ideología de una revolución que se consideraba triunfante. Giner mismo a su tiempo había sido villista, y aunque pretoriano en sus postrimerías, su origen era distinto; y más allá de todo esto, como gobernante impuesto gracias a una cuota militar en boga por aquellos años, el gobernador era la clara muestra de un autoritarismo llegado a Chihuahua para sofocar insurgencias, ignorante de su mundo, pero fiel pieza de la Guerra Fría en una territorio contiguo al imperio. Giner Durán aparecía como el guardián del nuevo privilegio, el protector de los viejos porfirianos y el garante de la nueva oligarquía que se expandía por el estado y que tenía en la sierra de Chihuahua un enclave para la proveduría destinada a la industria instalada por los Truyet, Bailleres y Vallina. Giner llegó para no dejar pasar ninguna. En este marco, pienso ahora que, cambiando lo que haya que cambiar, Gámiz y Gómez encararon los mismos dilemas que Nelson Mandela cuando recibió el encargo de formar un ejército revolucionario en la Sudáfrica racista del apartheid, dejando atrás los principios políticos de la no violencia. Esos dilemas fueron obvios y claros y laten sobretodo en los textos de Arturo Gámiz: si la respuesta de Gustavo Díaz Ordaz y su gobernador Giner era aplastar valiéndose de la fuerza bruta las luchas no violentas, no quedaba de otra más que reconsiderar las tácticas emprendidas. Ellos saltaron a la palestra con ideas nuevas para impulsar una distinta forma de organización y ahí se toparon con personas y direcciones partidarias remisas a los nuevos vientos. La ácida pluma de Arturo Gámiz pegó en el corazón y en la cabeza de socialistas y comunistas, en particular del viejo jefe Vicente Lombardo Toledano. Ellos jamás habían sido soldados, no habían participado en batalla alguna, muy pocos habían disparado un arma contra un adversario y, sin embargo, tomaron la decisión o encargo de crear un bastión armado para hacer la justicia a la que había renunciado una revolución hecha gobierno que aquí se percibía con penetrante olor a formol y cadaverina. Su visión de las cosas está suficientemente clara en la afilada pluma de Arturo Gámiz: “Está demostrado que no hay que esperar a que estén dadas todas las condiciones, porque las que faltan surgen en el curso de la insurrección armada (…) Se trata de iniciar la acción donde sea, a la hora que sea y no importa si no son cinco o seis mil guerrilleros sino quince o veinte” (Gámiz García, Arturo. El único camino a seguir, pp 13 y 14).
Hace mucho tiempo en el pensamiento de los revolucionarios, desde la Francia de 1789 hasta las insurrecciones centroamericanas, se repite con insistencia que los hombres y los pueblos no hacen con más gusto las revoluciones que las guerras. Es cierto, las más de las veces son los adversarios que se parapetan en el poder absoluto y en el régimen de privilegio quienes imponen que hombres y mujeres tomen las sendas más espinosas, las más escabrosas, las más difíciles, cual es tomar las armas para poner un hasta aquí, porque los caminos de la ley y la sensatez pacifista han quedado cancelados. Este retrato de época, apresurado y todo lo que se quiera, simplemente nos dice que en aquel México de Díaz Ordaz y Giner Durán las vías de la paz y el Derecho estaban evidentemente cerradas, clausuradas, inexpugnables. Uno de los candados que garantizaba esa clausura fue la idea de que había un Estado emanado de una revolución que tenía absoluta legitimidad para hacer lo que le viniera en gana, una revolución intocable; pero como se deja ver en la realidad, en absoluta bancarrota, porque les había dado la espalda a los campesinos de México, en especial a los de Chihuahua, a los que persiguió y encarceló en una historia que a mi juicio está por escribirse. Esa revolución en realidad ya había recibido en los hechos su misa de réquiem.
El 23 de septiembre de 1965 México escuchó el aldabonazo que anunció una ruptura con un pasado de injusticia y con un México sin democracia. Hoy que se recuerda la tragedia de Madera 65, hemos visto la puesta en escena de la obra de Carlos Montemayor, Mujeres del Alba. Ahí, una fémina de esas que están atrás de los varones que creen que la política y la historia es cosa de hombres, con extrema vehemencia dramática se pregunta: ¿dónde están los que se iban a levantar en armas luego del flamazo en Madera? Es un cuestionamiento con una gran profundidad, sobre todo si nos hacemos cargo de que en México los esfuerzos de cambio progresivo son lentos, retorcidos, alambicados y muchas veces sin los frutos deseados. Pero más allá de esto, sí hubo quienes se levantaron para tomar las banderas de las que se quiso apoderar, con la muerte, el poder político y militar. Me refiero precisamente a la otra guerrilla, la guerrilla olvidada de la que paso a dar unos trozos de reflexión por haber participado en ella.
Septiembre de 1965 golpeó fuerte, pero no paralizó a los hombres y mujeres que decidieron continuar por ese camino. Para 1966 la flama de la insurgencia continuó con más bríos, pero ahora teniendo como escenario la universidad más que las escuelas Normales. Cuando ingresé en 1966 a la antigua Escuela de Derecho de la Universidad de Chihuahua, fui testigo de que no tan sólo la llama seguía encendida, sino que se alentaba su posible conversión en un incendio: percibí que los continuadores de Gámiz y Gómez estaban allí, con ímpetu, con el coraje del duelo pero con la convicción de que el mismo ni se agotaba en lágrimas y mucho menos se consumía en un proceso de putrefacción. El núcleo de los continuadores era amplio, pero ahora había disputa por la herencia del liderazgo. Nadie tenía escriturado legado alguno, ni codicilo que le diera legitimidad para jefaturar. Eso no estaba en la lógica que se trazó cuando se redactó El único camino a seguir. Los continuadores, particularmente Pedro Uranga Rohana y Óscar González Eguiarte, no lograron conciliar una alternativa unitaria y eso se reflejaba hacia otros que estábamos distantes de la disputa pero prestos a continuar en la faena guerrillera. No es mi deseo ahora pasar lista de quienes estuvieron presentes en eso; en cambio, sí quiero decir que tanto Rubén Aguilar Jiménez como el que esto escribe tomamos partido por Óscar González Eguiarte y nos dimos a la tarea, bajo su conducción, de emprender los trabajos para dar continuidad al Ejército Popular Guerrillero Arturo Gámiz. Erogamos duros esfuerzos, cientos de días y miles de horas para reiniciar lo que había tenido un momento dramático el 23 de septiembre. Durante una parte de tiempo tuve una doble militancia: en 1966 me adherí al Partido Comunista Mexicano, liderado entonces por el secretario general, Arnoldo Martínez Verdugo, en la Ciudad de México, y por Antonio Becerra Gaytán, en Chihuahua. Aún recuerdo la noche que estuve en la humilde casa del albañil Félix Guzmán (un gran personaje a rescatar) y el notable líder agrario José Viezcas, que cubrió todo el rito sacramental e iniciático, salvo hacerme llegar el carnet del partido con el que no pocos se autoconcibieron como los dueños del porvenir. Que la preferencia por la guerrilla era notable, lo dice el nombre que adoptamos para la célula: el del guerrillero guatemalteco Turcios Lima.
Esa doble militancia, que se decantó cuando opté por la guerrilla, me dejó frutos a los que ahora otorgo gran valor personal. En primer lugar la oportunidad que me brindó –entonces los comunistas se preocupaban por esto– de leer muy buena parte de la obra de Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin, Trosky, Gramsci y tantos otros que no tiene caso enumerar. El profesor Antonio Becerra me entregó voluminosos tomos, que conservo anotados, subrayados y fichados, y que me puse a leer como un obseso, penetrando a otros continentes que luego me di cuenta estaban vedados por una ortodoxia ya totalmente ajena al propósito de una revolución. Leímos a Fidel Castro, pero sobre todo a Ernesto Guevara y su buena pluma; ahí tuve la oportunidad de constatar que el empleo de la violencia y la adopción de la guerrilla para México no era cosa tan sencilla como se había simplificado hasta ese momento y de lo cual ya era testigo. Cierto que leer a autores tan disímbolos como Blas Roca, Deneys Reitz, Guevara, Mao Tse-tung, Edgar Snow y al mismísimo Menahen Beguin, alimentaba más el escepticismo que la decisión tomada de participar en la construcción de una guerrilla en la sierra chihuahuense. Sin dejar de cumplir los compromisos, las dudas me acompañaron a lo largo de todo el proceso.
Con Óscar González Eguiarte, que había pasado por un fuerte incidente y un proceso penal del que quedó libre (no así el compañero Ramón Mendoza que luego de una estancia en la Penitenciaria del Estado fue a dar a las Islas Marías de donde se fugó de manera memorable y fue inmortalizada por la pluma de Carlos Montemayor), y con el terco Rubén Aguilar Jiménez (entonces le veíamos madera de Robespierre), nos pusimos en movimiento, decidiéndose para mí los trabajos de formación política a los reclutas, acopio de armas y explosivos para depositarlos en lugares seguros, impenetrables para la policía, y avituallar en su momento a quienes decidieran ingresar a la guerrilla propiamente en la sierra de Chihuahua, entre ellos, Juan Güereca, Carlos Armendáriz, Jesús María Casavantes, con los que frecuentemente me reunía en la sastrería que el primero tenía con sus hermanos en un local ya inexistente de la ciudad. La educación consistía en análisis de la información nacional e internacional en materia política y económica y la lectura y comentario de autores militares, especialmente analistas de la guerrilla. En algún momento disputamos sobre la polémica que el castrismo sostuvo con el Partido Comunista Venezolano, lo que hacía aflorar las estrecheces del camino que estábamos tomando. Empezó a jugar, por esos tiempos y afortunadamente de manera efímera, un papel casi bíblico la obra del francés Regis Debray, Revolución en la Revolución. Esta obra será recordada por su daño más que por sus aportes, pero para algunos bastaba que viniera de Cuba, con todas las bendiciones que el caso amerita para tenerla como imprescindible. En la maleta que llevé al campamento militar, debidamente embalada, iba un ejemplar de ese texto, que al lado de mis compañeros formó parte de la asignatura de lo que se creía contribuía a formar buenos guerrilleros. El acopio de armas se limitó a unas cuantas cosas: una modesta cantidad de municiones, una metralleta que me recordaba a las que usó Edward G. Robinson en la películas de gángsters; un par de rifles M-1 con sus cargadores de repuesto, y a los más de quince o veinte cartuchos de dinamita que obtuvimos en el mineral de Naica y que fueron empleados para volar e incendiar un aserradero en la sierra de Chihuahua, acción con la que se dio a conocer la presencia guerrillera del grupo que daba continuidad a la lucha de Arturo Gámiz. Algunas armas fueron descartadas, como los pesados rifles ochavados, cuya utilidad ya estaba en duda durante la Revolución de 1910.
La última de las tareas fue obtener dinero mediante cooperaciones voluntarias para la compra de ropa, rastrillos y navajas de rasurar, jabones, ropa, botas, sombreros, cachuchas y mochilas, básicamente para Güereca, Armendáriz y Casavantes. Esas compras se aderezaban con largas conversaciones callejeras en las que los sueños afloraban. Un día, y sin que lo supiera, me di cuenta que los compañeros ya no estaban, habían llegado al lugar escogido para ellos en la sierra como escenario del adiestramiento para la futura lucha. De tarde en tarde, me reuní con Aguilar Jiménez para la atención de las pocas tareas que nos quedaron como cabezas de grupos urbanos muy pequeños. Tiempo después, Rubén Aguilar subió a la sierra de Chihuahua y se tomaron importantes decisiones: se realizaría una acción de propaganda armada, se informó y discutió sobre la débil unidad de una alianza de perspectiva nacional con el disidente del PPS, Rafael Estrada Villa, de la estrechez para reclutar más cuadros en la universidad y lo indispensable que resultaba llevar el acopio de armas, municiones, explosivos y demás, de lo que me encargaría yo posteriormente.
Releyendo el diario de Óscar González, estos hechos se pueden constatar y datar de manera indubitable. Ahí Aguilar es Jorge y yo Nicolás, que tales fueron los seudónimos. Recuerdo cuando hice la pesada petaca que llevé al campamento guerrillero: a los objetos ya descritos se sumó una máquina portátil de escribir, un radio de baterías de onda corta, y particularmente una carta de Aguilar Jiménez en la que opinó que por ningún motivo se debía autorizar bajar de la sierra a Juan Güereca y Jesús María Casavantes, lo que causó la airada protesta de este último que a la postre, antes de iniciar las operaciones y desde luego con la venia correspondiente, bajó a la ciudad donde se puso en contacto con la organización. Güereca tomó el mismo camino de regreso, concluyendo su experiencia antes de entrar en combate.
Con esa petaca en mano una mañana me presenté a la estación del ferrocarril Ch-P en la ciudad de Chihuahua y me embarqué con destino a San Juanito. No conocía más allá de Cuauhtémoc y Anáhuac, donde había estado trabajando la solidaridad de trabajadores de la industria celulosa, pensando que la abonaba la presencia del padre de los Gámiz que ahí laboró durante mucho tiempo. De Miñaca hasta mi destino había una tierra ignota para mí, y en mi mente un mapa de esos antiguos y legendarios lugares donde a lo desconocido lo designaban bajo las emblemáticas palabras de “hay leones”. Sin molestia alguna alcancé mi destino, era un día lluvioso en la estación de San Juanito y cruzando las claves de rigor encontré a mi contacto acompañado de otro guerrillero que ahí emprendió su viaje a un campo menonita para la extracción de unos molares y la cura de una dolorosa postemilla. De inmediato nos fuimos a la zona comercial del poblado para adquirir una buena cantidad de alimentos básicos: harina, leche condensada Nestlé, galletas y en especial productos para la higiene corporal y dental; también sogas y plásticos para la construcción de tiendas con qué hacer frente a la lluvia y al frío.
Empacadas las cosas, nos empezamos a alejar de la estación con rumbo al ejido las Ranas de Heredia, en el municipio de Guerrero. Caminamos prácticamente toda la noche y alrededor de las cinco de la mañana recibimos señales para adentrarnos en una vereda que nos llevó a una cabaña de troncos donde recibimos confortable calor; secamos las ropas y los zapatos (yo calzaba choclos), dormimos cerca de una hora, almorzamos y nos adentramos en una zona definidamente más montañosa. En el camino, mi compañero se comportó diestro para detectar y clasificar sonidos, lo que nos permitió no ser detectados por choferes de camiones de trocería, arrieros y campesinos. También sabía en qué depósitos de agua podíamos beber sin correr riesgos de infección. En un momento se escuchó una serie de bramidos y fue la señal para hacer el contacto con el campamento de Óscar González, que nos recibió de manera afable y con claras muestras de alegría y entusiasmo. Ahí, aparte de Óscar, se encontraba Guadalupe Gaytán, herido con un golpe en la cabeza y una venda que la circundaba. A mi ver, el golpe era de consideración y el compañero se manifestaba con mareo y ajeno a nuestra presencia. También estaba Jesús María Casavantes y ausentes se encontraban en labores de reconocimiento Carlos Armendáriz y un compañero cuyo nombre ignoraba en ese momento. No me tocó verlo. Lo primero que se hizo con posterioridad a los saludos de rigor fue dotarme de un arma, un rifle M-1 que ya estaba ahí, y adiestrarme en el armado y desarmado de la misma y de una pistola que no se me entregó, pero que aprendí a manipular. Se estrenó el radio de onda corta, sintonizamos Radio Habana y nos enteramos del juicio que se le siguió a Regis Debray en Camiri, Bolivia. Preparamos comida que consumimos a lo largo del día y discutimos todos los encargos que llevábamos en cartera. De manera tenue, en un rato de relajamiento, discutimos el papel de Stalin en la revolución, ofreciéndose de mi parte puntual reproche al dictador y una defensa de Óscar por el gran papel que él le reconocía a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Las revoluciones, me dijo, necesitan conquistar el poder o no sirven.
Me informó a cabalidad de la más importante acción que se realizaría en lo inmediato: quemar y volar el aserradero, conocido como La Tutuaca, por los grandes abusos que se cometían por la gente de Armando Chávez. Sería una acción de las llamadas de propaganda armada, mediante las cuales, aparte de dar a conocer la presencia de la guerrilla en la comarca, se lanzaba la advertencia para que los adversarios no estuvieran confiados en la impunidad por sus agravios y así ganar adherentes por el nuevo recurso armado justiciero. Fuera de esto, toda la logística, desplazamientos posibles y la fecha precisa de la acción no fueron objeto de información. Se imponía la reserva. Al final se me entregaron dos documentos: uno conteniendo un comunicado sobre la acción futura para imprimirse y repartirse en la ciudad de Chihuahua, tan luego se tuviera noticia de la exitosa realización de la acción; el otro, una carta dirigida a Hildebrando Gaytán, conminándolo a la entrega de un documento, inédito, de Arturo Gámiz, que se denominaba Por qué nos fuimos a las guerrillas y que puse en manos de Rubén Aguilar Jiménez para que jugara el papel de empleado postal, tarea que tengo entendido realizó, hasta donde sé, sin resultado alguno. Dicho texto venía en sobre cerrado y hasta la fecha desconozco los contenidos y términos en que se redactó. Óscar González Eguiarte, en su calidad de jefe militar de la operación, descartó que la acción desatara una reacción fuerte por parte del gobierno y particularmente de las fuerzas militares. A mi juicio, le parecían insospechadas varias acciones, tales como las operaciones conjuntas de las zonas militares de Sonora y Chihuahua, con el mando central de la propia Secretaría de la Defensa Nacional y los aparatos de inteligencia de los Estados Unidos, que jamás tolerarían que en un estado fronterizo se albergara el embrión de una guerrilla ya claramente de filiación socialista.
Regresé a Chihuahua, cumplí la tarea asignada y prácticamente me dediqué a esperar el delicado momento. Acá convinimos, tan luego nos enteramos con certidumbre de que se había dinamitado el aserradero, repartir el comunicado que había traído de la sierra. La noticia la recibimos en la prensa local de Chihuahua y especialmente por una nota publicada por el Heraldo de México el domingo 21 de julio de 1968, de la reportera Olga Moreno en calidad de enviada especial a Chihuahua. No teníamos duda, la acción inicialmente había sido exitosa y había que comunicarlo. Así se hizo mediante un impreso que lamentablemente no conservo. Con algunos compañeros solidarios y la participación de los hermanos Güereca, se repartió, acción de la que estuve ausente por no poder trasladarme de Camargo a Chihuahua por la clausura de la carretera debido a un temporal lluvioso. Fue con motivo de esta actividad que también me enteré que Juan Güereca, poco antes de realizar la acción guerrillera, había bajado a la ciudad y quedado al margen de la misma; había seguido el rumbo de Casavantes, sin fricciones ni malos entendidos, hasta donde yo supe, aunque me pareciera inexplicable por entonces.
No quiero pasar por alto que allá en la sierra Óscar González me planteó la posibilidad de pasar a las operaciones militares directas, decliné el ofrecimiento sin descartarlo para más adelante. Ese más adelante ya no llegó: la guerrilla fue diezmada con un afán persecutorio que ya se conoce a través de no pocos textos que dan cuenta de ello. Y es que en el fondo, para todos los que estábamos en la ciudad, miembros o no de la guerrilla, el curso político de las cosas llevaba un derrotero totalmente distinto. A la guerrilla de Óscar González la opacó –y no podía ser de otra manera– el portentoso movimiento estudiantil popular de 1968 del que todos aquí en la ciudad de Chihuahua éramos fervientes partidarios y que además veíamos como escenario propio de nuestra lucha. Fue lamentable esto, y lo aventuro como hipótesis de trabajo, porque estimo que ha sido la experiencia guerrillera típica, con movilidad sobre el terreno, con encuentros militares y desplazamiento territorial, lo que no tuvo ninguna otra guerrilla rural aquí en el estado. Incluso pienso ahora que no nos alcanzó la represión, y probablemente la muerte, porque ese maremágnum en que se convirtió el país durante ese año nos sacó del foco de atención. No lo sé, conjeturo.
Lo que sí afirmo es que iniciamos un ciclo complejo, de grandes dudas en cuanto a los métodos de lucha, y de redobladas convicciones en cuanto a las metas trazadas para combatir al poder establecido. Algunos se aferraron a las lecciones del pasado, al triunfo de la revolución en Rusia, al ejemplo castrista que pesaba mucho; pero surgió un ambiente de escepticismo que llevó a algunos a pensar por cuenta propia. Cuando se haga la historia de la izquierda chihuahuense, esto se tendrá que escudriñar a fondo. Sin embargo, la derrota nos pegó por partida doble: por una parte, el 68, que tuvo un capítulo brillante aquí en Chihuahua; y para unos cuantos, el ocaso que significó el 65, y de manera personal el momento desgarrador de 1968 en la sierra de Chihuahua, cuando todos los que sostenían las armas en sus manos murieron sin siquiera ser vistos porque un acontecimiento universal y nacional los sacó del campo visual; más, porque la derrota no tiene creyentes ni quién le queme incienso. Pero la guerrilla no concluyó ahí, todavía faltaban varios capítulos.
En diciembre de 1969 realizamos en la ciudad de Torreón, Coahuila, una especie de asamblea de liderazgos afines a la guerrilla o con claros compromisos con la misma en el pasado. El alma de esta reunión fue el chihuahuense Diego Lucero Martínez, que venía como partidario de la guerrilla desde 1965 y que se había distinguido como un tozudo dirigente estudiantil en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chihuahua. Para él, los descalabros previos no contaban, el futuro es lo que debía definirse portando las armas, y así lo planteó en una visión ya distante de los movimientos sociales. En el plano de la teoría prácticamente se había renunciado a los atisbos –brillantes algunos– que había escrito Arturo Gámiz. Ahora se quería luchar, quizá en la vieja idea de las técnicas para el golpe de Estado que circulaban bajo la inhóspita sombra del italiano Curzio Malaparte, que reaparecieron con la firma del brasileño Marighella, en un ejercicio de reduccionismo en el que las acendradas convicciones atadas a las buenas técnicas militares podían llevar al triunfo. Se iniciaba la primacía de lo puramente militar, a contrapelo de las posibilidades de la política entendida en toda su dimensión. Ni siquiera se tuvo la idea de que siempre la guerra era la continuación de la política por otros medios, atendiendo a la sobada frase del teórico militar adorado por Lenin. En esa reunión de fines de 1969 ya no hubo debate, ya no había eslabones con el movimiento social, lo importante era una especie de suerte ciega por tomar las armas, que lo demás, incluido el triunfo, ya llegaría. A esa reunión en la Laguna llegué con un texto en las manos, de inspiración leninista, en torno a las condiciones que podían hacer exitosa una insurrección. Ese texto hoy perdido para mí se vio con desdén, se le estimó doctrinario, revestido artificialmente por la santidad de la autoridad que tenía Lenin en la Revolución socialista después de 1917. A mí me quedaba claro, acogiéndome a esas directrices, que la insurrección era un camino entre muchos otros, pero adoptable sólo –únicamente– en un momento de viraje de la historia, cuando los del poder de alguna manera ya no podían –y quizá ni querían– permanecer en su sitial. Eso, como bien se sabe retrospectivamente, no era lo que teníamos en presencia.
Diego Lucero se empeñó en sumar el liderazgo de Rubén Aguilar Jiménez, y éste, de manera cimarrona, asistió a la reunión para no pronunciar ni media palabra, para no comprometerse con nada, ni contestar a ningún emplazamiento del guerrillero Lucero Martínez, con el que no se rompió la relación pero que empezó a vernos en la berlina porque tomábamos un rumbo diferente, más claramente por lo que se refiere a mi persona. Diego es el artífice de un tercer intento que aquí en Chihuahua tiene el estrujante capítulo del 15 de enero de 1972, sangriento y escalofriante sin duda. Murió Avelina Gallegos a las puertas de un banco que se pretendió expropiar, de acuerdo al argot vigente en ese momento. El gobernador Óscar Flores Sánchez se ensañó con un baño de sangre en el que hubo homicidios que quedaron impunes, especialmente el artero y cobarde crimen del propio Diego Lucero Martínez. Capturados y presos algunos miembros de esta guerrilla –ahora no rural, sino urbana–, se les pudo llevar a juicio penal y aun condenarlos por sus faltas, pero se optó por el “¡mátenlos en caliente!”.
Al tiempo de estos sucesos y de este desenlace sanguinario, la izquierda que se vertebraba a partir de un discurso en el que la violencia revolucionaria jugaba un papel central, se puso desde la universidad, y en general del movimiento estudiantil, al frente del extraordinario movimiento de masas de 1972 en Chihuahua. Miles se levantaron, querían una transformación, no soportaban al autoritarismo, pero de nueva cuenta el encauzamiento de la gran insurgencia ciudadana estudiantil, obrera, popular, no tenía el trazo de un camino; las posibilidades de luchar por el establecimiento de un poder democrático no estaban delineadas y nuevas derrotas sobrevinieron: la más dolorosa y de lamentarse en la vida de Chihuahua fue la postración de la Universidad de Chihuahua a un papel totalmente anclado a los designios de un poder corrupto y corruptor. Pero la guerrilla continuó en un trayecto que para mí fue quedando atrás.
De los que fuimos al llamado de Óscar González, Jesús María Casavantes realizó un último esfuerzo, totalmente infructuoso e infecundo. Inició lo que podríamos llamar la etapa de Saturno, no tanto porque los supuestos dioses comenzaran a devorar a su hijos, sino porque estos empezaron a destruir con furia a sus predecesores. De pronto se le llamaba la enfermedad de la ultraizquierda; luego, apoderándose de los símbolos (Liga Comunista 23 de septiembre), se movió prácticamente a partir de una supuesta tecnocracia guerrillera que, a falta de visualizar al enemigo real, los adversarios vinieron a ser los reformistas pequeño burgueses que adocenaban a un proletariado mítico y libresco; por tanto, sobre ellos empezaron a pesar no tan sólo las descalificaciones sino las mismísimas amenazas de muerte.
Luego vino la Guerra Sucia, el rescate de las cárceles y del exilio de no pocos guerrilleros que de inicio detestaban la solidaridad para luego aquilatarla recuperando la propia libertad. Fue así, a lo largo de meses y años, que vimos desaparecer a mujeres y hombres de los que ya no hemos vuelto a tener noticia. Otros murieron en combate, otros fueron ejecutados en la propia guerrilla, algunos tomaron el camino del exilio para regresar luego convertidos en buenas personas. Los hubo quienes tomaron el camino del PRI, del más burdo partidismo reformista. Se dio un proceso que en química se llama de sublimación (pasar del estado de sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido), que convirtió a no pocos con pasado guerrillero en agentes comprometidos del que algún día se denominó el oprobioso Estado burgués. Por poner un ejemplo de todos conocido: el ultra guerrillero sonorense, Jesús Zambrano, transitó de la más espinosa guerrilla al Pacto por México y al entreguismo más vil del PRD al priismo peñanietista. Siempre he deplorado que este tipo de evoluciones no tengan ninguna explicación en la ética política. Quizá estoy equivocado rotundamente y hasta pienso que adopto una actitud propia del ingenuo, del que se niega a ver las cosas a través del cristal del realismo político. Algún día, ojalá, me pueda aclarar todo esto. Ya es tarde para mí.
Por lo pronto, y a la luz de los 50 años que han transcurrido desde 1965 hasta estos días, no puedo dejar de pensar en una lectura casi obligada de aquellos años. Se trata del polémico libro El hombre rebelde de Albert Camus, denostado arteramente por la pluma oportunista del filósofo Sartre. Hoy soy un convencido de que el país no cambiará empleando la violencia, que matarnos ofreciendo un futuro luminoso es la más grave de las mentiras que tengo a la vista e incluso veo en ello una inocultable fuente del más despreciable de los totalitarismos. Para mí, el 23 de septiembre de 1965, luego la guerrilla olvidada de Óscar González y el posterior sacrificio de Diego Lucero, se inscriben en la idea de Camus de que es en el mismo momento de la desgracia cuando uno se acostumbra a la verdad, de que a la postre en un proceso largo y complicado son los resistentes los que tienen la última palabra y, para mí otra verdad suprema: en política, y prácticamente en todo, son los medios los que deben justificar los fines.
El compañero y amigo Ramón Mendoza, en la recreación que hizo Carlos Montemayor, se auto interrogó el porqué después de sus aventuras iniciadas en 1965 y continuadas con Óscar González Eguiarte, se encontraba fuera de su país en los Estados Unidos. Él no aceptaba esa condición y quería lo extraordinario: ser libre en los lugares donde no corresponde estar; pero sobre todo, él deseaba ser libre en la propia tierra. Por eso luchó y anduvo por el mundo merodeando y al final se le concedió regresar a la tierra que quiso ver diferente y continuaba igual o peor. No sé cuál fue su último pensamiento. La última vez que lo vi fue en su tierra y teniendo a la vista la devastación de las compañías mineras en Huizopa. Para mí, que me estremeció en los pasillos de la Escuela Preparatoria el suceso del 23 de septiembre, que sentí cómo murieron todos los compañeros de la guerrilla en que participé, sigue siendo una convicción de que aquí, en Chihuahua, me tocó vivir, resistir y luchar, no tanto por el luto humano de los caídos sino por la propia convicción y la responsabilidad de que las cosas algún día tendrán que ser mejores, porque lo que tenemos ahora no lo merecemos.
Nos hemos ganado el derecho a un mundo diferente, pero no será nunca un gracioso donativo de la historia. Tendremos que arrebatarlo, porque ser no violento no significa ni carencia de arrojo y mucho menos de coraje. Por eso nunca olvidaré los adioses que un día nos dimos, en la esquina de las calles Victoria y Ocampo, Carlos Armendáriz, que murió con las armas en la mano; Casavantes Frías, que luego de innumerables aventuras se atrevió a levantar la mano contra sí mismo; y yo, que llego al final de este texto sin el arrepentimiento del silencio, atento a una herencia irrenunciable, porque cuando una ética como la de mis compañeros se avala entregando la vida misma, no es un compromiso que se salde únicamente por el dolor padecido y el luto que en su momento nos causaron los sacrificios, sino porque con errores, convicciones y un sentido de responsabilidad, nos aconseja que vidas así iluminan el mejor camino por el que México ha de transitar.
Descreo de que hay que morir para triunfar. No admito la disyuntiva del patria o muerte, pero también pienso que hay ideales por los que se puede estar dispuesto a correr el riesgo de morir, aunque se ame la vida de la manera más entrañable que mente humana pueda pensar. Por eso, las pasiones de ciertos días suelen ser inobservables a través de la simple lámpara de la historia, más cuando esta se torna en un ejercicio netamente convencional. Siempre he renunciado a colocarme en la confortable sombra que da el alero de la vida, porque a final de cuentas me pregunto: para qué sirve eso, si el adversario simplemente es un canalla.

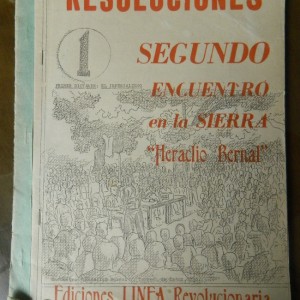

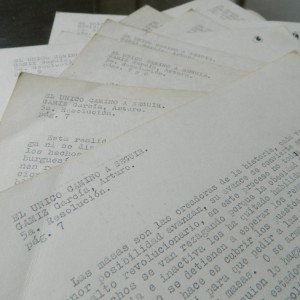



Habrá que releerlo. Tiene el mérito de que, Garcia Chavez es un actor-observador, privilegiado, que «vivió para contarlo» como Regis Debray, se atrevió y desliza análisis conceptual, ideológico y estratégico, necesario y con amenidad emocionada.
Con respetuosa admiración a su integridad congruente.